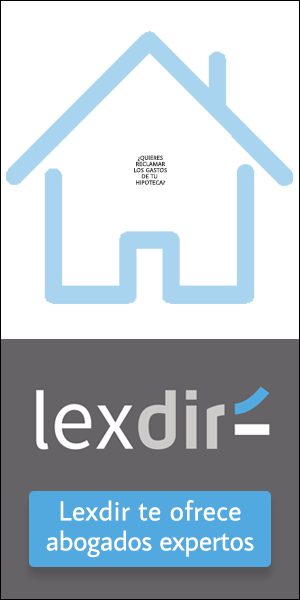Dentro de los rituales de paso que se realizan en el marco institucional católico, merece un tratamiento especial la última transición, la celebración de la muerte y el culto a los difuntos. Una descripción sucinta, en perspectiva histórica, nos muestra la desaparición de la escena pública del rito de la unción de los enfermos, de la liturgia del viático y del comulgar de impedidos así como de la práctica generalizada del luto y del alivio. Estos aspectos se han replegado al ámbito privado y son residuales, mientras que perdura con carácter relativamente general la ceremonia del entierro y los funerales como una celebración colectiva de despedida del difunto y de fraternidad con los familiares.
En estos encuentros en el tanatorio (el acto de velar al difunto en el domicilio es ya casi una realidad residual) y en el cementerio, generalmente fugaces y de mero compromiso, justificados por la prisa de las ocupaciones y el tráfago de la vida actual, los asistentes al acto suelen experimentar una sensación de perplejidad y desorientación a la hora de exteriorizar sus sentimientos, dada la desaparición de los protocolos tradicionales de regulación de las conductas y de manifestación del duelo.
En el mundo postmoderno, donde la ciencia y la técnica médicas impregnan hasta el “encarnizamiento terapeútico”, el proceso de morir, la extremaunción y la presencia del sacerdote han sido expulsadas radicalmente de los escenarios donde pasa sus últimos momentos el moribundo. El proceso de morir ha sido despojado de su halo sagrado y en el futuro –que, por cierto, ya es casi presente- le aguarda, no el sacerdote que le conforte, sino los cuidados paliativos y la eutanasia, la buena muerte planificada y elegida.
El trámite de la despedida del difunto se ha vuelto tremendamente incómodo en los hogares urbanos postmodernos, y para resolverlo se ha producido una externalización mediante los tanatorios y crematorios que, a un mismo tiempo, procuran crear un ambiente “religioso” (dado que la mayoría de la población es todavía creyente) e “inespecífico” (dada la pluralidad de creencias y de grados de adhesión a las mismas).
El ritual de despedida de los muertos se prolonga en el tiempo con la celebración del día de los difuntos, festividad que tiene un seguimiento masivo y que se plasma en sus manifestaciones externas en la visita a los cementerios y la ofrenda de flores. La práctica del luto, del medio luto y del alivio del luto, es residual, cuando no completamente desconocida, excepto para folkloristas, etnógrafos o antropólogos.
La transformación experimentada por los rituales mortuorios está estrechamente vinculada con los cambios en las escatologías personales y colectivas. De hecho, sólo una parte de los que afirman creer en Dios, creen también en una vida después de la muerte, y todavía es más reducido el porcentaje de los que creen en el infierno. Para la mayoría de la población postmoderna es más importante la felicidad que la salvación; la escatología personal se ha relativizado y hecho terrenal.
También se han hecho terrenales las escatologías colectivas o sencillamente se han desvanecido. La visión de que la historia humana, en general, o la de un grupo, en particular, tiene un destino trascendente a la propia historia y al presente, se concretó en el universo judeo-cristiano mediante la creencia en formas de supervivencia más allá de la muerte del individuo. En el cristianismo se expresó mediante la creencia en la resurrección de los muertos, del juicio final y de la existencia de estados y lugares post mortem: cielo, purgatorio, limbo e infierno configuraban la geografía ultraterrena y eterna.
En la Modernidad, este sistema de proyección transhistórica se secularizó en diversas utopías que duran hasta hoy: de forma general, con la proyección de una promesa de liberación futura, mediante el progreso; de forma parcial, mediante el comunismo o mediante el porvenir radiante de la nación, puesto que eran promesas vinculadas a movimientos sociales concretos y emancipadores. Todos los costes y sacrificios de vidas humanas, que antes quedaban justificados en la escatología salvífica, tenían ahora sentido al servicio de los nuevos paraísos terrenales de promisión. Las diversas crisis de la postmodernidad y de la ultramodernidad han desvanecido la credibilidad de tales relatos. La escatología colectiva se ha derrumbado y las incógnitas afloran inquietantes.
- Luis Sánchez de Movellán es Doctor en Derecho y Director de la Vniversitas CEU Senioribvs


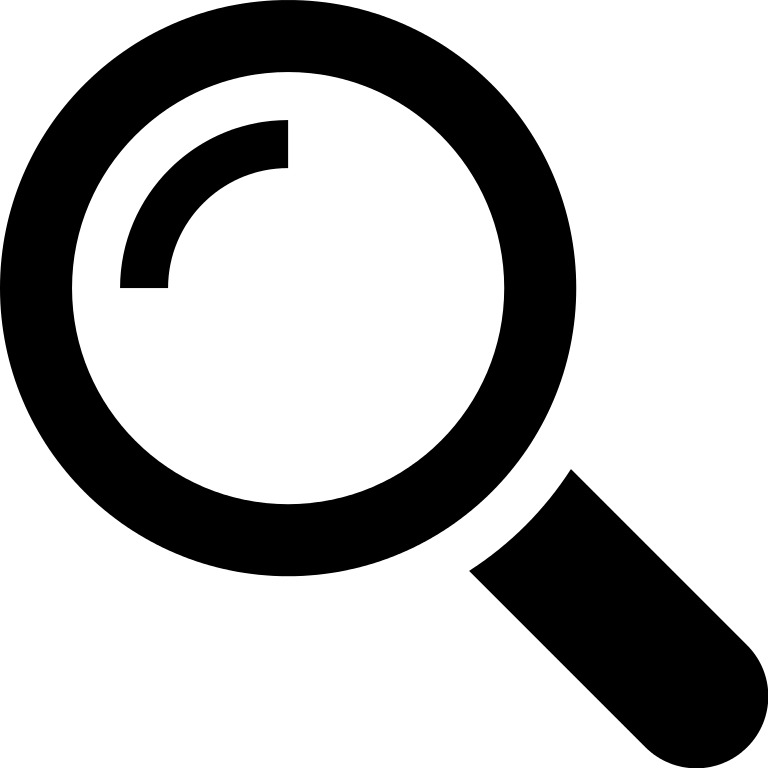




 Si (
Si ( No(
No(