Leo un artículo sobre el atentado de París; el término “masacre” lo tengo indisociablemente asociado al terror de Atocha. Me dice que estoy en guerra, me espeta que soy idiota y me aconseja dormir con una pistola bajo la almohada. He de decir que mi interlocutor es maestro consagrado en el innoble arte de arrojar la piedra y esconder la mano. Por eso, en mi estulticia, intento visualizar el escenario apocalíptico que me sugiere. Estoy en guerra y soy idiota… Veo campos de prisioneros enmarcados por alambre de espino, con pastores alemanes soltando espumarajos y soldados con capotes feldbau y cascos de acero. Tras la alambrada, una multitud de tez morena, vacío mortal en el vientre y confusión en la mirada. Debe tratarse del enemigo, esa gente que, si no hago algo por evitarlo, acabarán con mi vida y destruirán “mi” civilización. Hay niños entre ellos. Y una joven cuya piel –estoy seguro- he recorrido íntimamente, profusamente, en una playa del sur.
El enemigo… Me pregunto cuál de aquellos cuerpos trémulos tendré que horadar el primero, con la misma pistola con la que, de no ser tan idiota, tendría que haber compartido el estrecho espacio donde fraguaba mis sueños, antes de la guerra.
Como si leyera mis pensamientos, un guardia se consiente a mi lado la bravata: “¡Matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos!” Y me obliga a retroceder ocho siglos para reencontrarme con la figura grotesca y oronda del arzobispo Amalric, a las puertas de un Bèziers cátaro derrotado y con hedor a carne carbonizada.
- “Nadie va a matar a nadie” –con dudoso acierto, un teniente bisoño intenta impostar la voz para los requerimientos de su rango- “La comunidad islámica va a ser reubicada en sus países de origen sin violencia y bajo condiciones estrictamente humanitarias. Y al que se le escape un tiro, lo capo”.
No hubo disparos aquel día, ni ningún otro que yo recuerde. Para ser una guerra santa, estaba resultando ésta bastante silenciosa. Al punto de sobresaltarnos periódicamente con la bocina de los ferris cuando anunciaban su inminente partida del puerto hacia Ceuta. Sencillamente, no tenían con qué tirar. No había más agresión que el chillido histérico de las moras de más edad cuando alguien fallecía por causa natural o cuando un nuevo enemigo venía al mundo en el hospital de campaña.
A estos primeros compases de la guerra siguieron cinco meses de destino en el batallón fronterizo de Melilla, vigilando la valla que servía de frontera mientras se construía, con el asesoramiento de judíos y de ex militares soviéticos, un formidable muro de contención humana sufragado con fondos europeos liberados ex profeso.
Lo más penoso de aquellas jornadas vino a resultar el celo que un sacerdote cuarentón ponía en el encargo recibido de fortalecer nuestra identidad cristiana frente al enemigo musulmán. Yo sufría por las bromas atroces de las que este buen hombre era objeto, y que acusaba en una mirada siempre acuosa. Se adivinaba en él, además, la zozobra infinita por no saber tomar partido entre dos extremos: el conservadurismo de Benedicto y el progresismo de Francisco.
Mi viaje termina donde lo inicié, frente al ordenador. No creo estar inmerso en una guerra, aunque me pregunto si la policía cuenta con todos los medios y facilidades para hacer bien su trabajo; especialmente, para distinguir el grano de la paja. Ni creo ser tan idiota, como hay quien sospecha de mí no se muy bien por qué.


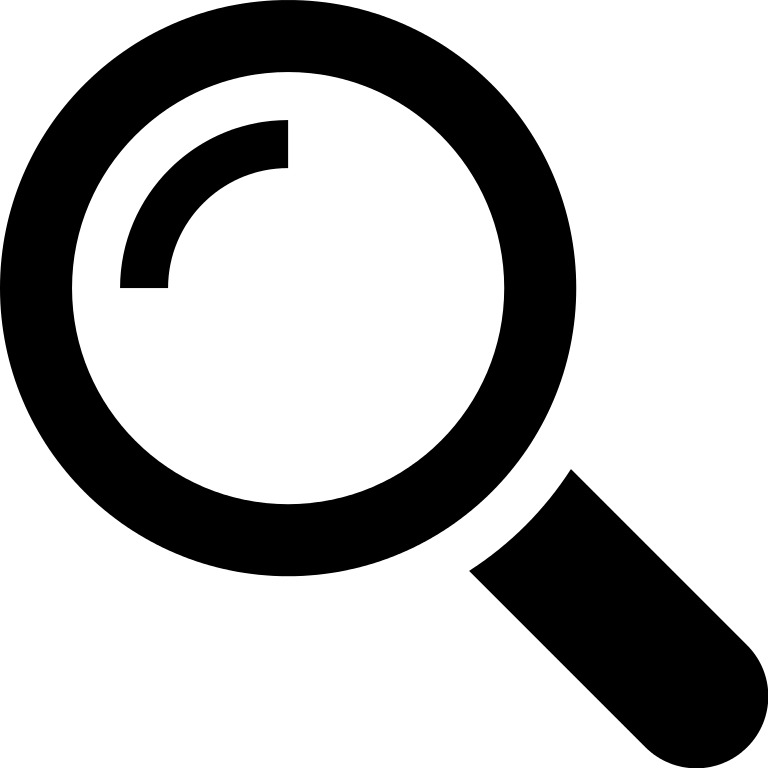




 Si (
Si ( No(
No(


















