Los catalanes son unos españoles que no merecen excepción ni trato distinto. No son imbéciles, estúpidos, bobalicones, pazguatos, idiotas, retrasados, infantiles, faltos de nada, o ‘raritos’. Son normales. Por ello, no están aparte del resto ni merecen ser tratados de forma especial. Sin embargo, desde hace tiempo y por motivos distintos, a los catalanes, a lo largo de la historia y en la misma actualidad, se les ha tratado y trata como si fueran de una especie distinta. Pero no es así. No son de una especie distinta. Pero forman una comunidad a la que, desde hace tiempo, se supone y trata de una forma especial. Esto es así. A lo largo de la historia y a veces con su colaboración entusiasta, consciente o no, los catalanes han ido soportado (y ahondando en) la exclusión del común nacional y el arraigo de unas diferencias que se han ido creando en torno a ellos y que se han acentuado con el tiempo. De forma irreflexiva en algunos casos y con fines premeditados y específicos en otros, es lo cierto que han debido soportar las influencias y quimeras de quienes, con su concurso o sin él, pretendieron convertirlos en lo que son hoy: una amalgama de individuos supuesta y parcialmente apartada del resto, cohesionada con afectos y desafectos de etiología variada a la que se trata como grupo singular.
En consecuencia, al entenderlos así, se les coloca en una situación especial. Esto perjudica al individuo (al que se encaja, o no), aísla al colectivo que se forme con ellos (de procedencias, idiosincrasia y capacidades distintas), pone en riesgo la estabilidad del grupo dentro de la comunidad nacional española, y genera un conjunto de desajustes locales y conflictos identitarios que es preciso atajar.
Si no se hiciera nada y se permitiera formar con los catalanes el conjunto de ‘raritos’ al que pudiera tenderse, indefectiblemente se producirían dos efectos: Formación improvisada de grupos humanos heterogéneos aislados del resto de las comunidades española, europea y mundial, en el que sería necesario ahormar las estructuras que propicien su convivencia interna. La falta de interrelaciones de la mescolanza de individuos improvisada con el resto de las mismas comunidades española, europea y mundial a la que, por naturaleza e historia, pertenecen.
Ello llevaría aparejado lo que ya aparece como algo más que un síntoma: La necesidad de justificar comportamientos basándose en entelequias que no tienen otra razón que la degradación del grupo y la miseria de los individuos que lo forman. Necesidad que ha ido unida a la búsqueda de motivos que den sentido y justifiquen actitudes no demócratas del grupo y sus individuos.
El afán justificador es tan abismal, y cruel, que se ha llegado a degradar la cualidad intelectual del individuo y del grupo hasta límites tan envilecidos como estúpidos. Y es que, desde esta postura, al ser inteligente se le reduce a la simple condición de miembro de una masa necia, ajena al uso del intelecto e incapaz de integrarse en cualquier tipo de reunión social con hábitos demócratas. Desde esa condición, de zote, al individuo se le conduce a la condición de receptor impotente de las imposiciones que se le hagan en un régimen de convivencia que, por fuerza, ha de convertirse en totalitario. Con ello, se le priva de su condición de demócrata para convertirlo en un receptor obediente. Una vez convertido en sumiso sin capacidad de crítica, a este ser, desposeído de su condición de ciudadano, se le hace degenerar hasta límites tan obscenos y abyectos como los que ya se atisban. En coherencia con ello, degenerando, al ciudadano se le priva de lo mejor de su condición humana (la capacidad de saber, entender y decidir) para abrumarle con lo que le imponga el perjudicador que ha de crearse. Por necesidad, surge así un ser opresor que la semántica al uso (social y política) nomina según convenga: Estado, Gobierno, etc.
Consecuentemente, el ciudadano pierde su condición de demócrata en ejercicio, que definiera el presidente Kennedy (‘No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate que puedes hacer tú por tu país’), para convertirse en un ser simplón bajo la tutela de un ente que se encarga de él y se responsabiliza de todo: Estado, Gobierno, etc.
Siguiendo degenerando, a ese poder, omnipotente entre estúpidos, se le responsabiliza de lo que, en justicia y orden social, no le compete. Fruto de esto son las pretensiones, razones y deducciones que aparecen con más atrevimiento que precisión y sensatez. Veamos algunos ejemplos y formulemos algunos reparos con unas simples preguntas:
‘El Gobierno no ha hecho nada por convencer a los catalanes’ ¿Por qué el Gobierno, cuya misión es gobernar, ha de convencer? ¿Es que lo elegimos para convencer? ¿Y por qué a los catalanes?
‘El Estado no tiene un plan para Cataluña’ ¿Por qué había de tenerlo? ¿Es que el Estado está para lo que está o para hacer planes regionales’?
‘El Gobierno (o el Estado) no ha empleado la didáctica en Cataluña’. ¿Es que el Gobierno (o el Estado) tienen confiada la acción didáctica?
Los ejemplos son tan abundantes que no merecen reseña. Podrían separarse los que deforman la actualidad de forma torticera (independentistas) de los que son fruto de la simpleza que asola algunas formaciones políticas. Pero no es necesario. Tampoco citar a quienes acuden al ardid en busca de razones; y a los que incurren en él por falta de capacidad. Son conocidos.
Por contra, ante la actualidad de hoy en Cataluña, por solidaridad, si parece oportuno repetir la afirmación del principio:
Los catalanes son unos españoles que no merecen excepción ni trato distinto. No son imbéciles, estúpidos, bobalicones, pazguatos, idiotas, retrasados, infantiles, faltos de nada, o ‘raritos’. Son normales...


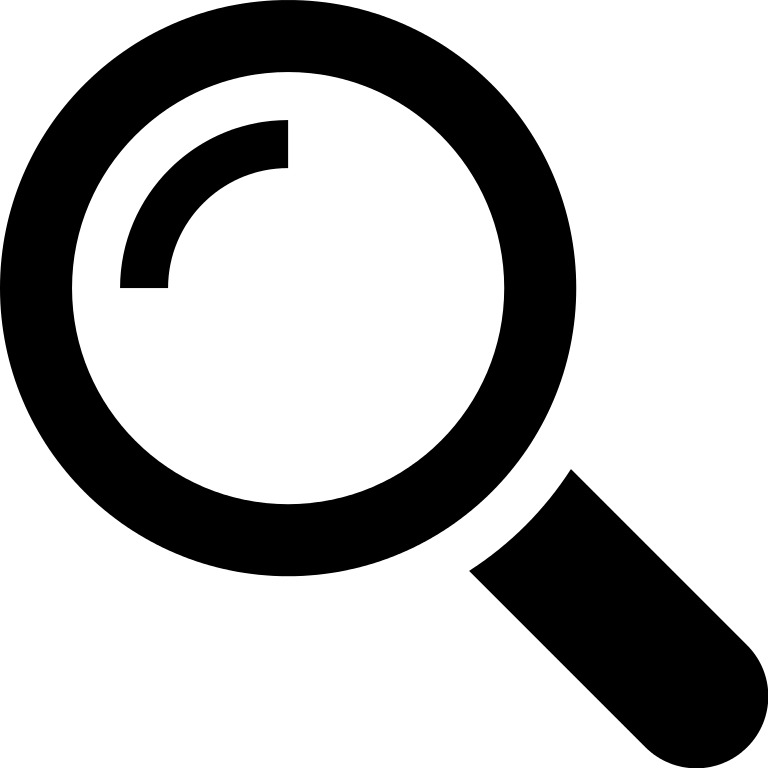





 Si (
Si ( No(
No(




















