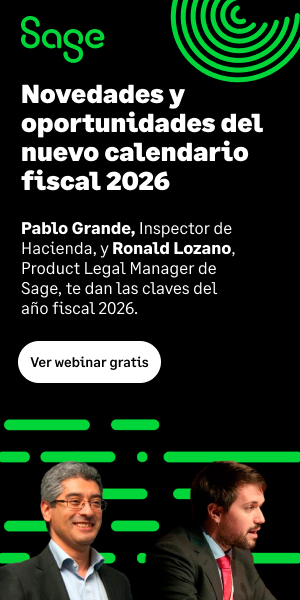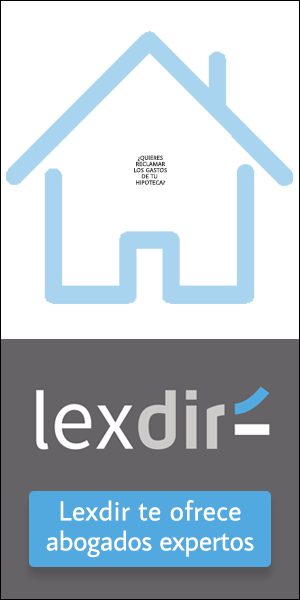Uno de los grandes temas que nos acompañará en el futuro es el agravamiento de la situación de la clase media occidental, su progresiva erosión. Este fenómeno puede tener unas consecuencias inusitadas sobre la estabilidad de los regímenes políticos de Europa y Norteamérica, que podrían experimentar una oleada de deslegitimación en los próximos años. Algunos prolegómenos de esta situación ya se han podido experimentar en varios países occidentales, como consecuencia de la crisis de 2008, con la emergencia del populismo, ya sea izquierdista (colectivista) o derechista (identitario). Los efectos sociales de la crisis económica mundial derivada de la pandemia pueden actuar como un catalizador de los procesos erosivos de las clases medias de Occidente.
De acuerdo con el informe de la OCDE titulado “Under Pressure: The Squeezed Middle Class” (2019), se clasifica como clase media a aquellos hogares con una renta situada entre el 75% y el 200% de la renta media de su región y año. Se trata de una medida relativa, lo que explica la confusión que existe generalmente en torno a este concepto porque la percepción individual sobre dónde se sitúa cada uno es subjetiva. De hecho, normalmente se consideran de clase media más personas de las que realmente lo son. Por “renta” hay que entender la renta disponible para consumo o ahorro, después de impuestos y percepción de prestaciones. Resulta interesante constatar que en el marco de la OCDE la población perteneciente a la clase media ha pasado del 64% en 1985 al 61,5% en 2015. El cambio no es pronunciado, pero marca una tendencia a la baja, entre los que destacan, curiosamente, países como Alemania, Estados Unidos, Canadá, Finlandia y Suecia, donde sus clases medias han caído más de 4,5 puntos.
La contracción de la clase media occidental es perceptible actualmente en la inestabilidad económica de amplias capas de asalariados, profesionales y pequeños comerciantes con trabajos discontinuos, temporales o a tiempo parcial. En este sentido, resulta elocuente el dato de la OCDE que muestra que, en el curso de los últimos treinta años, las rentas intermedias han crecido menos de un tercio que la renta del 10% más rico. Esto significa que el peso e influencia de la clase media en la sociedad está retrocediendo a costa del ensanchamiento de la clases bajas y altas, y no parecen haber síntomas de que esta tendencia pueda corregirse a corto y medio plazo.
En un entorno de deslocalización de centros productivos y digitalización del trabajo, la clase media va cediendo espacio a una nueva clase social, un “precariado” urbano que debe afrontar un sistema de precios de vivienda, energía, telecomunicaciones, transporte y manutención básica que no guarda correspondencia con sus niveles de poder adquisitivo. El precariado carece de capacidad de ahorro y afronta grandes dificultades para acceder a una vivienda habitual en propiedad. Como consecuencia, la economía doméstica del precariado queda afectada por un mercado del alquiler muy costoso, sobre todo en las grandes urbes europeas, o alternativamente, sometido a largos y gravosos endeudamientos bancarios con garantías hipotecarias. Como ha reconocido la OCDE, el coste de la vivienda absorbe en torno a un tercio de las rentas disponibles de la clase media, por contraste a lo que sucedía en los años 90, en el que dicho coste suponía la cuarta parte. Esta precariedad personal y doméstica perjudica la constitución de familias estables. Todo ello no hace sino agravar el consiguiente la baja natalidad y el invierno demográfico, con el correspondiente desequilibrio financiero en los esquemas estatales de protección y seguridad social.
La crisis de 2008 constituyó posiblemente el punto de inflexión que marcó la generalización de esta incipiente involución social en Occidente, con amplias capas de universitarios, profesionales de servicios y técnicos abocados al desempleo por el cierre de sus empresas o al empeoramiento de sus condiciones laborales y de vida. Desde entonces, muchos jóvenes, miembros de familias occidentales de clase media, han dejado de tener suficientes bienes y recursos para poder encuadrarse en el mismo nivel de vida que gozaron sus padres. Es un hecho cada vez más notorio que los jóvenes occidentales tienen más dificultad que sus padres para llegar y mantenerse en la clase media. Por esta razón, no se antoja aventurado afirmar que podemos estar asistiendo al fin de una época de esplendor de la clase media occidental iniciada desde la posguerra mundial, en la que la “normalidad” era que las nuevas generaciones mejoraran previsiblemente sus estándares de vida con respecto a sus progenitores. La “nueva normalidad” que ahora se proclama mediáticamente tras la pandemia tiene una lectura más económica que sanitaria: opera más bien como una suerte de eufemismo que sirve para concienciar a los más ingenuos de que nada volverá a ser como antes. Sin ir más lejos, la instauración del teletrabajo (obligatorio), tarde o temprano podría impactar en los asalariados si sus empresas comprueban que pueden prescindir mayormente de la presencialidad física sin necesidad de mantener los horarios ni las cargas de trabajo habituales, forzando una presión a la baja sobre los salarios en forma de reducción de jornada y otras condiciones laborales.
A la vista del impacto de la globalización sobre la clase media, cabe preguntarse si Occidente debería refundar los presupuestos de su modelo de crecimiento económico, o por el contrario debería abrirse a un proceso desglobalizador que pudiera procurar una cierta estabilización y protección social. Este punto de inflexión también debería aprovecharse para valorar las implicaciones sociales de la digitalización. Ciertamente, la ideología globalista y cibernética que tanto benefició la expansión económica mundial de Occidente en las últimas décadas parece estar ahora remitiendo gradualmente cuando crecientes grupos de población reclaman protección al Estado frente a los problemas y amenazas de la globalización y de la digitalización. El regreso del proteccionismo, la apuesta por una cierta desglobalización, tiene una lógica interna incontestable cuando las reglas de juego globalistas han dejado de favorecer a amplias capas de la población occidental, al contrario de lo que sucede en China, por ejemplo, que cuenta con más de 400 millones de habitantes encuadrados en la clase media, prácticamente la misma cantidad que toda la población de la UE.
En todo caso, lo que parece obvio es que el capitalismo occidental, atemperado por un Estado social y democrático, no puede competir con el modelo de China y de otros países emergentes en un mercado globalizado y digitalizado. Únicamente una globalización económica armonizada con los mismos estándares de protección jurídica y garantía social podría ser viable en el largo plazo. Además, la pandemia del Covid-19 ha puesto de manifiesto precisamente esa vulnerabilidad de Europa y EEUU, incapaces incluso de producir por sí mismos los materiales sanitarios más básicos para proteger a su población del virus, al haber permitido durante tanto tiempo que los centros de producción de bienes esenciales se trasladaran a los confines de Asia, donde su coste es mucho más barato.
El globalismo promovió un mundo de fronteras nacionales fácilmente permeables para que “los recursos humanos” y el capital fluyeran entre ellas con facilidad, de acuerdo a los intereses de los grandes centros decisorios. La búsqueda de eficiencia en todo el proceso productivo causó una descomposición de las cadenas de valor que ha demostrado ser fatal cuando las fronteras han tenido que cerrarse debido a esta emergencia sanitaria mundial. Pero no puede atribuirse toda esta dinámica a la pandemia. Los centros de poder y decisión de Occidente fueron migrando a Asia en los últimos años. Es allí donde se concentra la mayoría de la población humana y es donde se han establecido las principales industrias y fabricantes del mundo. La clase media retrocede en Occidente y va apareciendo y consolidándose en las diversas sociedades asiáticas.
Ante este panorama, la clase media occidental debe ser capaz de autoorganizarse para velar por su propia conservación, protegiendo sus conquistas sociales y sus legítimas aspiraciones, tanto patrimoniales como democráticas. Si la clase media no se rebela, la tendencia más probable es que siga siendo erosionada, tanto por las fuerzas del mercado como por la galopante presión fiscal del Estado. De hecho, sobre esto último, como reconoce el mencionado informe de la OCDE, las clases medias aportan dos tercios de los ingresos fiscales, pero sólo reciben el 60% del gasto público en prestaciones del Estado, es decir, reciben en especie algo menos de lo que pagan. Esto quiere decir que mientras no haya una fuerte contestación social, a las instancias políticas y tecnocráticas le seguirá resultando más sencillo seguir aplicando la progresividad fiscal sobre el trabajo y el ahorro de la clase media que gravar más las rentas de capital de las clases altas y acabar con sus nichos fiscales. Del porvenir de la clase media dependerá la estabilidad social y legitimación política de los Estados occidentales.
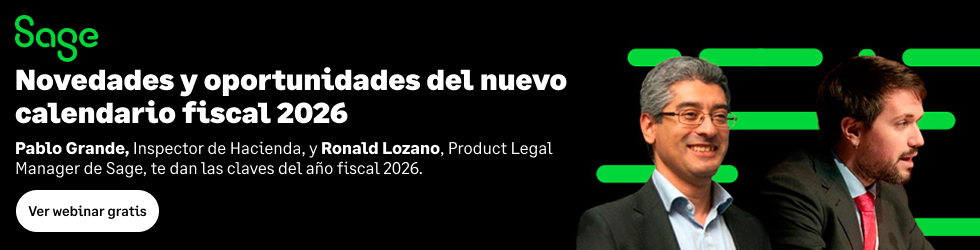


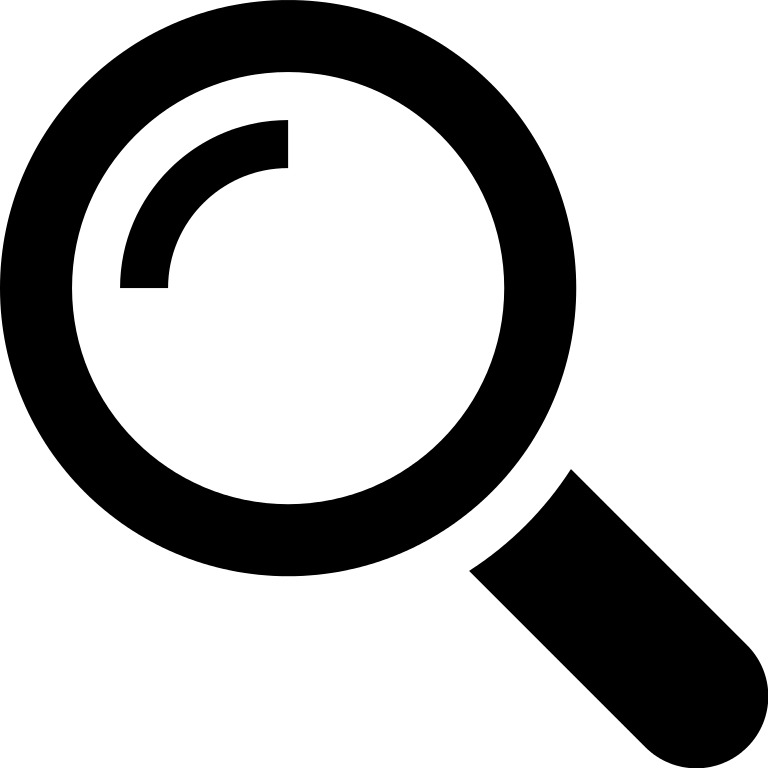




 Si (
Si ( No(
No(




 A favor (
A favor ( En contra (
En contra (