El mayor conflicto de nuestra época, en Occidente, es el del enfrentamiento entre progresismo y conservatismo. No se trata de una contraposición entre dos concepciones políticas que puedan alternarse en el poder, como los liberales y los conservadores en la España de la Restauración. Se trata de una lucha a muerte en la que el progresismo consiste en destruir lo que, justa y razonablemente, los conservadores quieren conservar. Pero es un conflicto que trasciende a los Estados-nación y, en cierta forma, reanuda lo que los marxistas llamaban la lucha de clases. Simplemente, en lugar de oponer un proletariado conquistador a una burguesía decadente, se opone una oligarquía globalista triunfante frente a unos pueblos humillados. Warren Buffet, durante un tiempo el hombre más rico del mundo, decía en la cadena televisiva CNN, en 2005: “Hay una guerra de clases. Es un hecho. Pero es mi clase, la clase de los ricos y poderosos, la que dirige esta guerra y que está a punto de ganarla”.
Hay una oligarquía mundialista constituída por poderes económico-financieros que controlan la gran mayoría de los “mass media” y una parte esencial de las RRSS (Redes Sociales) Gobierna sobre una parte importante de instancias internacionales y transmite su poder en los Estados occidentales a través de sus “representantes locales”, es decir, las clases políticas mercenarias de cada país. Su objetivo está claro: diluir las voluntades políticas nacionales con el fin de sustituir la democracia por una “tecnocracia del conocimiento”.
El Gobierno Mundial, ya que el “Deep State” estadounidense y la Europa ‘eurocrática’ son meras etapas, es el objetivo final. Su terreno predilecto es la lucha contra ciertos “enemigos”, ciertamente no humanos, pero que les obliga “moralmente” a controlar a los hombres: el cambio climático (un concepto desafortunadamente un poco abstracto y difuso) o los virus (hoy tan de moda, por cierto, el Covid-19 y ¡mañana vaya Vd.a saber!) Tema éste, el vírico, algo más convincente y aterrador porque atañe a cada individuo acerca de su propia muerte. Pero hace falta, también y sobre todo, terminar con las naciones, es decir, acabar con los pueblos conscientes de su identidad histórica, porque ellos sí son capaces de expresar su voluntad, como muestran los votos hostiles de las naciones centroeuropeas (v.gr. el grupo de Visegrado) reticentes a fusionarse en una Europa federal y burocrática.
Para ello, tres procesos se encuentran en marcha: en primer lugar, la emigración masiva de reemplazo para privar a los pueblos de su unidad y de la transmisión de su identidad (¡qué, coño, hacen grupúsculos de afganos en Cantabria!); a continuación, la implantación contundente de la “contracultura ultramoderna”, es decir, la denuncia y la inversión de la cultura occidental -heredera, por cierto, de la tradición grecolatina y de la Weltanschauung judeocristiana- merced a una culpabilización de la Historia, de sus héroes y de las obras que han constituido su riqueza; y, por último, la atomización de las sociedades -tema, por cierto, que ya denunciaba la filósofa Hannah Arendt- en una constelación de individuos meramente consumidores y hedonistas, previa la destrucción de la familias fundadas sobre la naturaleza y la evidencia, tanto biológica como antropológica, de los sexos.
La violencia y la intolerancia en los ataques por parte del llamado populismo -de raíz, por cierto, marxista- contra la reacción legítima y democrática de los pueblos que desean perseverar en su ser, en su identidad, contra el conservatismo societario que se opone al aborto o al “matrimonio unisex”, atestiguan el carácter furioso, literalmente “terrorista” y, en suma, totalitario de esta ofensiva: se trata no de vencer momentáneamente al adversario, casi enemigo, sino de evitar toda alternativa, de prohibir cualquier cambio, de amordazar el pensamiento alternativo con leyes liberticidas, de incitar a los medios de comunicación para que nieguen la palabra a los disidentes. En definitiva, se trata de aniquilar al rebelde sin contemplaciones.
Esto es lo que viven hoy los patriotas. Es lo que se intenta imponer en Europa, en esa Europa de burócratas globalistas, con excepciones valientes como las de Abascal en España, Salvini o Meloni en Italia, Le Pen en Francia o como la resistencia modélica de Hungría o Polonia. El globalismo europeo quiere poner un bozal -por cierto, nunca mejor dicho- a cualquier oposición nacional, oscurecer y liquidar cualquier debate alternativo, desalentar las manifestaciones e, igualmente, hacer desaparecer las elecciones periódicas -esas molestas recreaciones democráticas.
Los españoles, contentos o no con los comportamientos de un Gobierno socialcomunista que ha multiplicado exponencialmente sus errores, han de pensar -y dejarse, por cierto, de tanto circo de bozales y tanta feria de “vacunas”- muy seriamente en el futuro de España, de su Patria, para hacer frente al riesgo de un “Estado protector” que ya no les cuida sino que encarna el mal hobbesiano del Leviathan. Hay que dejarse ya de miedos infundados, de inacciones estériles, de quejas meramente verbales y tímidas para pasar a la acción directa ciudadana de masas en defensa de nuestra Nación y nuestros derechos fundamentales de raíz natural.


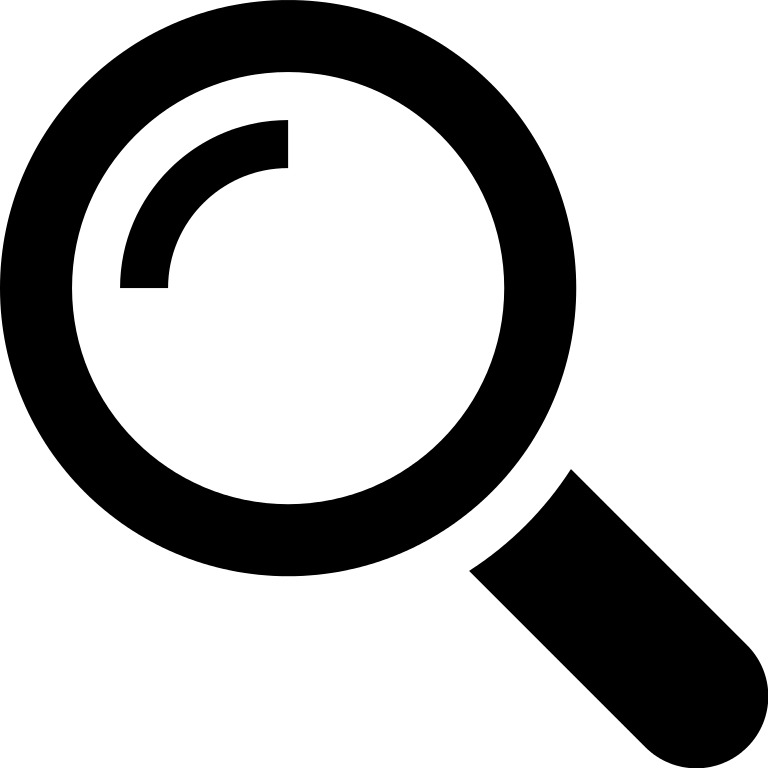




 Si (
Si ( No(
No(



















