En ese marco cargado de resonancias históricas se representa Dos tronos, dos reinas, una obra que imagina un encuentro ficticio entre Isabel I de Inglaterra y María Estuardo, dos figuras imprescindibles para comprender la historia británica y europea del siglo XVI. Dos mujeres poderosas, enfrentadas no solo por cuestiones dinásticas y religiosas, sino también por modelos de Estado, concepciones del poder y formas opuestas de entender la legitimidad política.
La firma de Pepe Cibrián en una obra es siempre garantía de buen teatro, y en esta ocasión vuelve a demostrarlo. El texto destaca por su notable respeto a la historia, sin caer en el academicismo, y por unos diálogos ágiles, ingeniosos y afilados, con una ironía constante y una dosis de humor que se agradece. Cibrián consigue convertir un conflicto histórico de enorme complejidad en un duelo verbal vibrante, comprensible y profundamente humano.
La obra contrapone con claridad las estrategias de ambas reinas. Mientras María Estuardo lo fía todo a la herencia, a la legitimidad dinástica y a su alianza con potencias católicas, confiando incluso en una Armada Invencible que nunca llegó a tocar las costas inglesas, Isabel Tudor reivindica su pacto —supuestamente virginal— con el pueblo. Un acuerdo simbólico que la presenta como reina sin consorte, entregada por completo a su nación. Sin embargo, la ironía histórica sobrevuela el escenario: ese pacto no puede evitar que el único hijo de María Estuardo termine gobernando Inglaterra tras la muerte de Isabel.
La puesta en escena es sobria y eficaz. Tres tronos presiden el escenario y condensan visualmente el conflicto político de la obra: el trono inglés, el escocés y el francés. Tres coronas, tres ámbitos de poder que condicionan el destino de las protagonistas y recuerdan al espectador que el enfrentamiento entre Isabel y María no es solo personal, sino profundamente europeo. El vestuario y la iluminación acompañan con acierto, transportando al público al siglo de William Shakespeare, una época marcada por intrigas palaciegas, conspiraciones, alianzas inestables y traiciones silenciosas.
El duelo actoral entre Nacho Guerreros y Nicolás Pérez Costa es uno de los grandes aciertos de la función. Interpretar personajes del otro género exige precisión, contención y una enorme inteligencia escénica para evitar la caricatura. Ambos actores lo logran con solvencia, construyendo dos reinas complejas, poderosas y frágiles a la vez, capaces de sostener la tensión dramática de principio a fin.
Dos tronos, dos reinas es, en definitiva, un magnífico ejemplo de cómo el teatro histórico puede ser riguroso sin ser árido y entretenido sin ser superficial. Una obra que demuestra que, cuando la historia y el teatro se llevan bien, el espectador no solo disfruta de un gran espectáculo, sino que sale del teatro con una mirada más crítica y enriquecida sobre el pasado y sus resonancias en el presente.

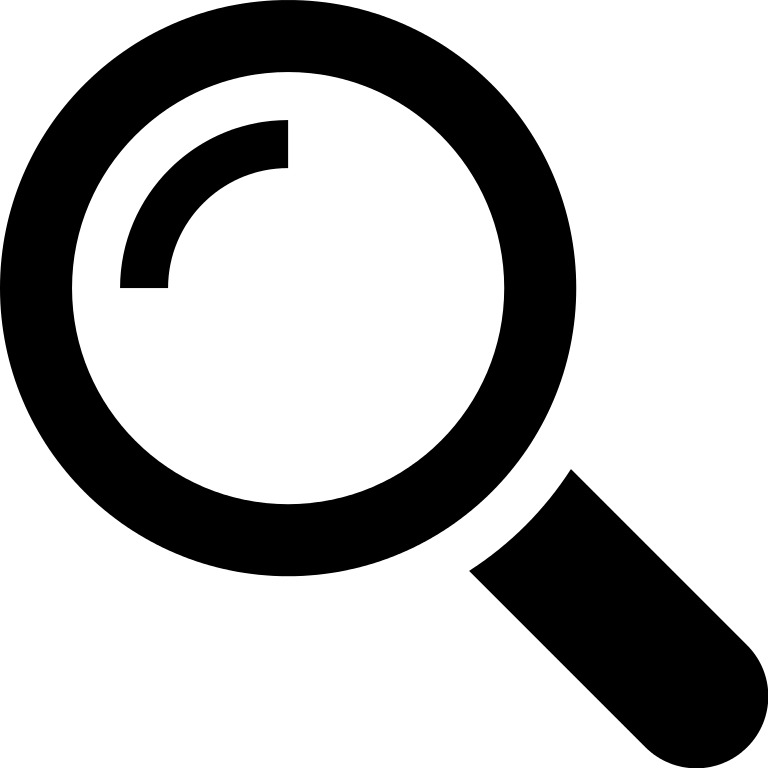




 Si (
Si ( No(
No(

















