La pérdida, lejos de doblegarlo, reforzó su figura pública. Valle-Inclán se reinventó como personaje literario: de gesto altivo, melena ondulada y capa al viento, el brazo vacío contribuía a esa aura quijotesca que él mismo cultivaba con esmero. La comparación con Cervantes no tardó en llegar —y él la aceptaba encantado—, aunque su reacción fue menos trágica que teatral. Nunca manifestó odio hacia Manuel Bueno. Al contrario, cuando volvió al mismo café dijo con sorna: “Tranquilo, el brazo de escribir es el derecho”.
Según las crónicas, Valle-Inclán mantuvo una serenidad insólita durante la operación. El doctor Barragán lo anestesió solo parcialmente, y el escritor apenas perdió el conocimiento una vez. Al final del procedimiento, pidió encender un habano y, entre volutas de humo, terminó de sellar su entrada en el panteón de los excéntricos. Ese brazo ausente sería, desde entonces, casi tan célebre como sus obras.
Pero si Valle-Inclán fue capaz de sobrellevar con estoicismo una mutilación, no todos eran igual de indulgentes con él. Pío Baroja, por ejemplo, lo detestaba profundamente. No fue un duelo literario ni una disputa ideológica lo que los enfrentó, sino, curiosamente, un perro. En mi libro Pío Baroja y Madrid rescato esta anécdota que el novelista vasco relata en sus memorias: la de cómo nació su antipatía hacia el gallego.
Todo ocurrió en su casa de la calle Misericordia, donde un perro llamado Yock, descrito por Azorín como sentimental y curioso, se aproximó a Valle-Inclán durante una visita. El animal, según Baroja, “se creía interesante” y trató de llamar la atención con alguna gracia. Valle-Inclán respondió con un puntapié en el hocico que hizo gemir al perro y retirarse herido.
Baroja no lo perdonó jamás. “Me pareció una cosa tan estúpida”, recuerda, y estuvo a punto de insultarlo. Sin embargo, en ese momento se encontraba subido en una silla coja —la única que tenía a mano— intentando alcanzar un libro en la parte alta de su biblioteca. Su precario equilibrio no le permitió reaccionar como habría querido. Bajó en silencio, disimuló su disgusto y le dijo a Valle-Inclán que tenía que ponerse a trabajar. A partir de entonces, la distancia entre ambos se hizo insalvable. “Además de antipatía física, había entre nosotros una antipatía intelectual”, sentencia sin rodeos.
Valle-Inclán eclosionó como dramaturgo brillante, creador del esperpento y de personajes inolvidables como Max Estrella; Baroja, por su parte, firmó obras clave de la novela moderna, como El árbol de la ciencia, la trilogía La lucha por la vida o Zalacaín el aventurero. Ambos compartieron generación, cafés y un Madrid cambiante, pero nunca pudieron soportarse.
La herida del brazo y el pisotón al perro no son solo anécdotas pintorescas. Hablan del carácter de dos escritores inmensos, de su forma de estar en el mundo y de una época en que la literatura también se escribía con gestos, desplantes y silencios cargados de pólvora.

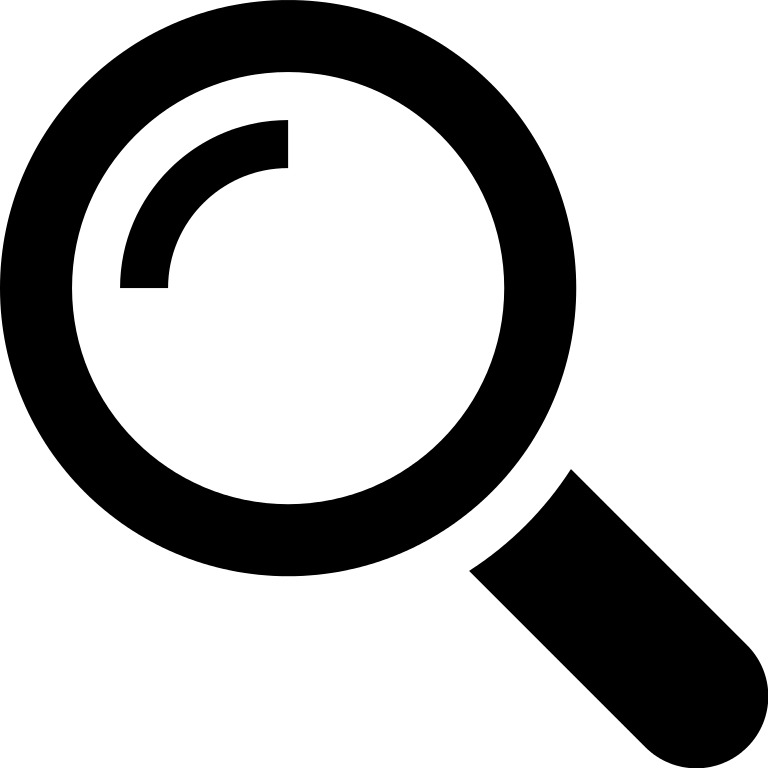




 Si (
Si ( No(
No(



















