Es sabido que esta reforma implica, en esencia, una bonificación del 99% de la cuota tributaria del impuesto -siempre que el heredero sea cónyuge, descendiente, ascendiente, adoptado o adoptante (o asimilado) del causante-. No es tal vez tan conocido el hecho de que ya antes de la aprobación del decreto-ley solo tributaban las herencias superiores al millón de euros (el mínimo exento de tributación pasó de 175.000 euros a 250.000 euros en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2017, y de esta última cantidad hasta el millón de euros por virtud de la Ley de Presupuestos de 2018). Por tanto, el decreto-ley no supone ninguna revolución, sino un hito más en un proceso de paulatina erradicación del impuesto sobre sucesiones.
Quien suscribe no puede compartir el entusiasmo con que ha sido acogida esta reforma. Y es que, para empezar, las limitaciones constitucionales y estatutarias intrínsecas a la figura del decreto –ley y el hecho de que tenga por objeto un tributo cedido -esto es, su titularidad corresponde al Estado- hacen que la reforma posea un alcance necesariamente muy limitado.
Así, si bien es cierto que la mayor parte de las herencias las reciben los hijos de los fallecidos, no es menos cierto que seguirán produciéndose transmisiones mortis causa en favor de sobrinos o parientes más lejanos, o incluso de personas sin vínculo familiar alguno con el causante. La tributación de estas herencias, por la combinación diabólica de las cuotas íntegras, tipos aplicables y coeficientes por patrimonio preexistente, podrá seguir generando resultados casi confiscatorios. Es verdad que se tratará de casos excepcionales, casi de laboratorio, pero muchos de los supuestos que han aparecido en los medios de comunicación sobre renuncias a herencias o estados de ruina en los que habrían caído algunos herederos precisamente por no renunciar a sus herencias eran casos también de laboratorio (situaciones familiares estrambóticas, cúmulo de decisiones y de actuaciones desafortunadas por parte del causante o del causahabiente, o por ambos, valoraciones extrañamente despegadas de la realidad, etc.). ¿Está justificada esta diferencia de tratamiento tan radical entre quienes son parientes directos y quienes no lo son? Con respecto a éstos último, no es descartable que cualquier día nos volvamos a levantar con la noticia de alguna suculenta herencia a la que, sin embargo, alguien ha debido renunciar por no poder pagar el impuesto, o de que lo pagó y, por ello, se halla en la indigencia. Todas estas situaciones se suelen magnificar y, lo peor, no se suelen contrastar por los medios que las difunden.
En segundo lugar, no podemos soslayar las disfunciones subsistentes en la gestión del impuesto. El ejemplo prototípico sería el del abono del impuesto en una comunidad no competente para su recaudación. Debe admitirse que los puntos de conexión pueden suscitar dudas más que razonables entre los ciudadanos. También, claro está, el ciudadano puede actuar de mala fe, movido por la intención de defraudar pagando el impuesto en una comunidad en la que “le sale más barato” que en aquella que es realmente la competente. Lo cierto y verdad es que ello puede generar múltiples problemas si la comunidad realmente competente no toma conocimiento de esta circunstancia, y la comunidad a la que se ha dirigido el contribuyente permanece igualmente inactiva. A propósito, por cierto, de la gestión del impuesto desde la perspectiva de las competencias de las comunidades autónomas y de las relaciones entre éstas, ha sido necesaria la creación de un procedimiento específico para la resolución de eventuales conflictos de competencia entre ellas. Ello revela la complejidad de la gestión de este tributo.
Por otro lado, la reforma no contribuye a la pacificación de la guerra desatada tiempo ha entre las comunidades autónomas por tratar al contribuyente de una forma más benévola que las demás (aunque de ello no puede culparse a la reforma, cuyo ámbito es exclusivamente autonómico).
En el preámbulo del decreto-ley se explica que había que evitar los “desplazamientos programados de personas físicas hacia otras comunidades con tributación más beneficiosa”. Este inciso apela a un pasado muy reciente, cuando no era infrecuente que algunas personas físicas acaudaladas residentes en Andalucía intentasen evitar el futuro pago del impuesto por parte de sus descendientes mediante su desplazamiento físico o mediante una deslocalización, más o menos real, más o menos fingida, de sus patrimonios y actividades productivas. Pero el preámbulo al mismo tiempo reconoce, con cierta ingenuidad, que se ha situado a Andalucía entre las comunidades con la fiscalidad más baja en este impuesto, de manera que implícitamente se está admitiendo que ciudadanos residentes en otras comunidades se podrían desplazar a la nuestra al dispensarse en ella un régimen fiscal muy favorable a los causahabientes, de lo que cabe concluir que el decreto ley no evitará estos desplazamientos, sino que más bien alterará sus puntos de salida y de llegada.
Recordemos que el artículo 28.4 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias -y que sigue vigente por falta de acuerdo político a pesar de que el dictamen de la Comisión de Expertos que se supone debe inspirar la revisión del modelo es de julio de 2017- dispone que “No producirán efecto los cambios de residencia que tengan por objeto principal lograr una menor tributación efectiva en los tributos total o parcialmente cedidos”.
Ciertamente, el precepto es desafortunado: sentada por el Tribunal Constitucional a través de una jurisprudencia consolidada la viabilidad de diferencias de tributación en función de la residencia en una u otra comunidad, debe aceptarse la posibilidad de que se produzcan estos cambios de residencia motivados por el objetivo del ahorro fiscal, y en cualquier caso nos parece ilusorio pretender prejuzgar las intenciones de quienes cambian de residencia, sobre todo porque cualquier ciudadano debería ser libre para decidir dónde fijarla, debiendo ser irrelevante que lo haga por razones familiares, profesionales o, simplemente, fiscales. Con todo, si lo que pretendía el Legislador cuando aprobó la última ley de financiación autonómica era evitar –así se decía en la exposición de motivos de la Ley 22/2009- la “competencia fiscal a la baja” entre comunidades autónomas, resulta ridículo fiar el cumplimiento de tal propósito a este precepto, pues es evidente que en el actual marco de distribución de competencias en la materia la competición entre comunidades va a continuar.
El impuesto sobre sucesiones ha sido un campo de batalla del bipartidismo (actualmente tocado, pero ni mucho menos hundido), en el que los partidos han mostrado sus señas de identidad ideológicas. Frente al intervencionismo de la izquierda, sustentado en la necesidad de combatir la “desigualdad de cuna” a través de la tributación de las herencias, se alzó el afán de la derecha de reducir este impuesto a su mínima expresión, por tener difícil encaje en sus postulados liberales. Más allá de las concretas coyunturas de esta confrontación política, la competencia entre comunidades nos parece un espectáculo poco edificante, en tanto este impuesto se integra en un sistema tributario –el español- que se sustenta en unos principios muy claros –los establecidos en el artículo 31.1 de nuestra Carta Magna- y en el que las diferencias entre comunidades autónomas deberían tener sólidos fundamentos económicos o sociales. No nos parece lógico que un tributo cedido como el impuesto sobre sucesiones esté regulado en una vieja ley de hace más de tres décadas (Ley 29/1987), ley de facto casi subvertida por las diferentes legislaciones autonómicas. Tampoco apreciamos una correspondencia lógica entre el formidable aparataje normativo del impuesto (ley estatal, ley de financiación, texto refundido de la Comunidad autónoma, reformas constantes a través de leyes presupuestarias o de decretos leyes, con todo su variedad de escalas, coeficientes, reducciones, etc.) y lo menguado de su recaudación. No aporta esta profusa regulación mucha seguridad jurídica y, desde luego, se halla en los antípodas de la deseable perdurabilidad y sencillez de las normas jurídicas.
Para quien escribe estas líneas, una reforma profunda de la Ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones y una reforma clara de la financiación autonómica con directrices armonizadoras contribuirían a resolver estos viejos problemas. Aunque lo exiguo de las mayorías que se pueden formar en las Cortes no invita, precisamente, al optimismo.


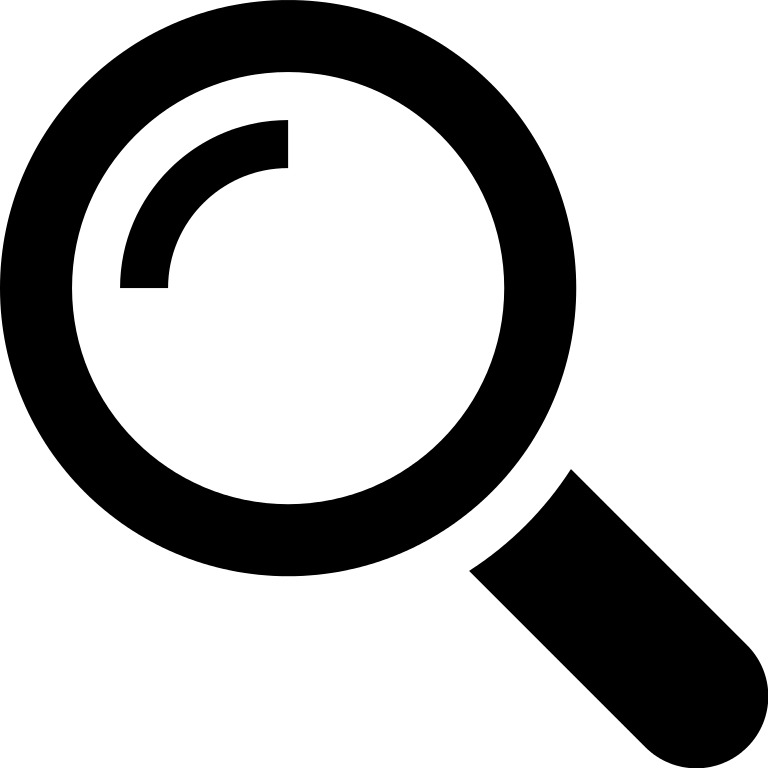




 Si (
Si ( No(
No(




















