La pregunta central no es únicamente cómo se financiará la reconstrucción, sino si la población palestina que hoy habita la Franja seguirá existiendo mañana como sujeto político en su propio territorio. Gaza no es un espacio vacío ni disponible para rediseños externos. Es el hogar de más de dos millones de personas, muchas descendientes de quienes fueron desplazados en 1948. Para ellas, la tierra no es un activo inmobiliario: es memoria, identidad y fundamento jurídico para la aspiración de un Estado. El derecho internacional reconoce que los desplazamientos forzados no extinguen automáticamente los vínculos territoriales, pero la experiencia demuestra que cuando un territorio se transforma mientras su población permanece fuera, el retorno se vuelve políticamente inviable, aunque jurídicamente subsista. Las excavadoras crean hechos, y las resoluciones rara vez los revierten.
En 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 2803, respaldando un marco general para la posguerra. La iniciativa de que el gobierno de Estados Unidos liderara la reconstrucción de Gaza fue propuesta por el presidente Donald Trump, y la Resolución confiere al Board of Peace y a la fuerza internacional un mandato prácticamente sin límites. Sin embargo, la Resolución no establece mecanismos de supervisión independientes ni check and balances, no regula conflictos de intereses ni tráfico de influencias, deja sin obligación la presentación de informes periódicos y omite por completo la participación o consulta de los palestinos, los directamente afectados. Este vacío permitió que la reconstrucción quedara abierta a la discrecionalidad de actores externos, generando dudas sobre legitimidad, transparencia y justicia en la ejecución del plan.
Apenas aprobada la Resolución, el presidente Trump tomó la iniciativa y creó un Consejo informal denominado “Consejo de Paz”, integrado por Estados Unidos, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto y Rusia. Según lo presentado oficialmente, el Consejo tendría la misión de supervisar la reconstrucción de Gaza y coordinar la gestión política y económica del territorio tras la guerra. En la práctica, carece de mecanismos vinculantes de supervisión y rendición de cuentas, y su estructura refleja más intereses estratégicos y económicos que los derechos de la población local.
Cada miembro adoptó una postura particular. Estados Unidos impulsa el plan de reconstrucción, que contempla la reubicación temporal de la población y la transformación de Gaza en un centro económico, turístico y tecnológico. Israel respalda la iniciativa, asegurando control y garantías de seguridad sobre sus fronteras. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han expresado preocupación por el impacto humanitario y la subordinación de la reconstrucción a intereses privados. Egipto enfatiza la necesidad de proteger la estabilidad regional y los derechos de los palestinos. Rusia subraya que cualquier proceso debe incluir el reconocimiento de un Estado palestino y la participación real de su pueblo, rechazando desplazamientos permanentes o proyectos privados sin supervisión internacional.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbás, coincide con Rusia y ha sido enfático en que la solución de fondo solo puede garantizarse mediante la creación de un Estado palestino y la participación efectiva de la población. La organización Hamas, por su parte, mantiene un aparente descanso estratégico: debilitado tras la guerra, observa sin tomar posición activa, aunque no se puede descartar que reaccione si percibe que el proyecto solo beneficia a inversores privados. La paz formal no garantiza seguridad ni estabilidad sin justicia y participación genuina.
Más allá de la política internacional, existe un hecho que no podemos olvidar: la guerra en Gaza fue un episodio dentro de la larga lucha por el reconocimiento del Estado palestino. Sin presión externa real, supervisión efectiva y participación de la comunidad palestina, los megaproyectos de reconstrucción corren el riesgo de convertirse en un espectáculo de lujo para unos pocos, mientras la cuestión esencial del reconocimiento estatal queda postergada o incluso olvidada. La transformación física de Gaza no sustituye la soberanía ni asegura la autodeterminación.
La combinación de desplazamiento, rediseño y condicionamiento del retorno configura un hecho consumado clásico. Aunque se invoque la voluntariedad, la presión material convierte la salida en forzada. El urbanismo se transforma en herramienta de ingeniería política que decide sobre la permanencia y la exclusión sin consulta ni control. La ironía es evidente: la reconstrucción promete rascacielos y centros tecnológicos, pero quienes deberían ser sus beneficiarios no podrán habitar esas estructuras.
El verdadero peligro es que, mientras un consorcio privado —dirigido por un líder estadounidense— se enriquece con contratos, inversiones y alianzas estratégicas, Gaza y la aspiración del Estado palestino se extinguen lentamente. La comunidad internacional observa, discute y pospone decisiones, y cada día que pasa sin acción efectiva erosiona la posibilidad de autodeterminación. La cuestión fundamental no es el lujo de los edificios ni el retorno temporal de sus habitantes, sino si Palestina tendrá un futuro político reconocido. La reconstrucción sin Estado es un espejismo, un despliegue de poder privado sobre un territorio cuyo pueblo corre el riesgo de desaparecer como actor político.
El tiempo para garantizar un futuro legítimo para Palestina se agota. Cada día de retraso convierte la oportunidad en memoria de lo que pudo ser, y Gaza corre el riesgo de convertirse en un símbolo de la impunidad de los intereses privados frente a los derechos colectivos. La cuestión no es inmobiliaria ni turística: es política y existencial. Si no se actúa con determinación y supervisión real, el Estado palestino podría perderse mientras la riqueza de unos pocos se construye sobre sus ruinas.



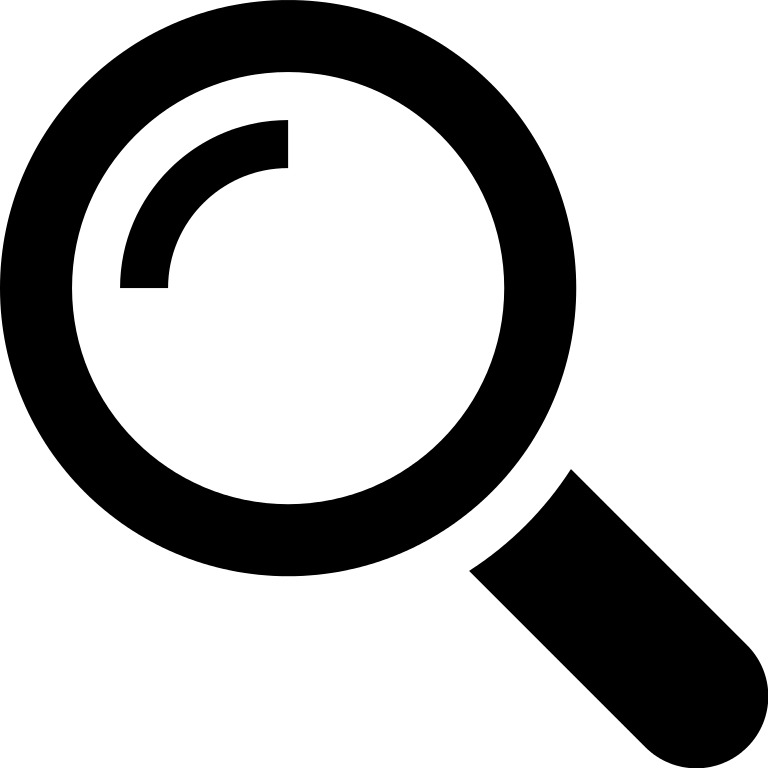




 Si (
Si ( No(
No(




















