Un chico de 27 años que echaba a andar antes de que saliese el sol y no dejaba sus herramientas de trabajo hasta que se ponía. Por desgracia, no ha sido un arrebato sino un “no puedo más”, un “basta ya”, un “no merece la pena”, un grito de auxilio jamás escuchado desde que se convirtió en estampa hace un tiempo de las protestas en el campo, encima de un tractor.
No. No deja su muerte un mensaje de rechazo o de indignación extrema ante la falta de apoyo institucional; deja un mensaje de asco, de desprecio infinito y merecido hacia esas castas mediocres y parasitarias, puros chupópteros, alimañas de poltrona que desde las instituciones legislan para hacerle la vida imposible al común de los mortales, cobijados cobardemente en el paraguas de los inicuos burócratas que nos expolian desde Bruselas y Estrasburgo.
No es un caso aislado, por desesperado que haya resultado. Es la metáfora de un sentimiento colectivo, absolutamente generalizado, millonario en seguidores, país por país, que se extiende en el conjunto del viejo continente como la pólvora. Ciudadanos inocentes que son perseguidos casi criminalmente por una Agenda que (no nos engañemos) no está hundiendo al mundo entero sino solamente a esa pequeña porción del globo que antes se daba en llamar Occidente y que atraviesa la peor crisis (desde la complacencia y la estupidez) en muchos siglos. Insólita decadencia.
El mejor homenaje a David Lafoz, un batallador incansable, una persona siempre dispuesta a ayudar sin esperar nada a cambio, será actuar, con las armas de la democracia para herir de muerte a la diabólica y tiránica Agenda 2030. Herirla y rematarla a conciencia. Es la salvación. La alternativa es un camino de perdición.



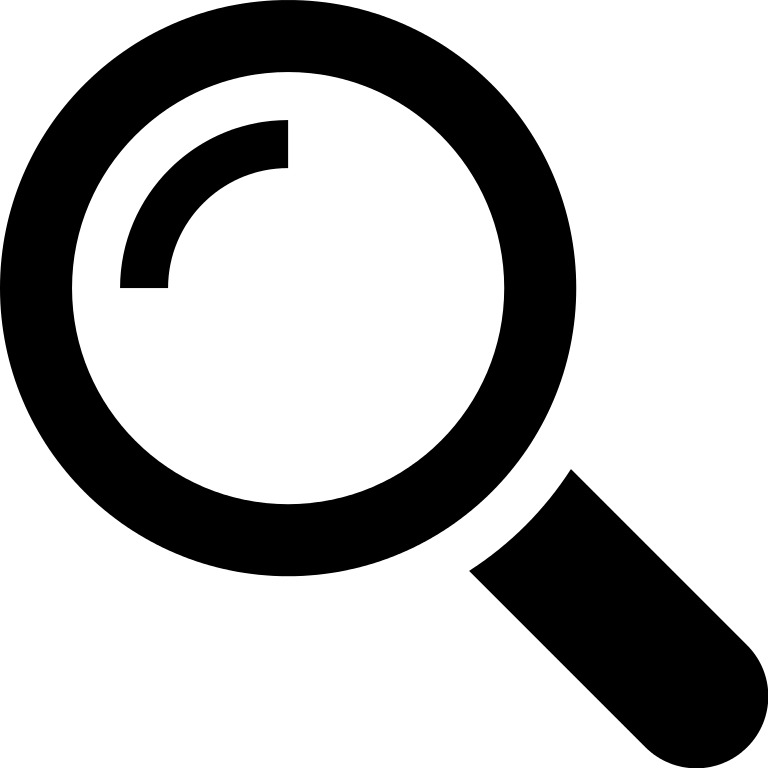





 Si (
Si ( No(
No(


















