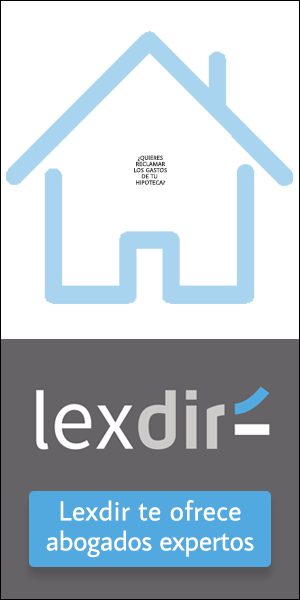"El hallazgo que más me impactó fue saber que algunos niños accedían a la pornografía con tan solo ocho años", confiesa Ramírez. "Pensar en un niño que apenas ha salido de la infancia enfrentándose a contenidos que no solo no entiende, sino que distorsionan por completo su forma de ver el cuerpo, el deseo y el respeto, me ha hecho preguntarme qué clase de heridas deja eso", añade.
Su trabajo final de máster (TFM), titulado "El rostro oculto de la violencia. Revisión sistemática sobre los retos del Trabajo Social Sanitario frente al consumo de pornografía en adolescentes" y dirigido por los profesores de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC Daniel Rueda y Dolors Colom, analiza críticamente la relación entre el consumo de pornografía en adolescentes varones heterosexuales y la violencia de género en las relaciones afectivas, desde la perspectiva del trabajo social sanitario (TSS).
Una realidad desigual entre sexos
La investigación documenta diferencias significativas en los patrones de consumo entre chicos y chicas. Aunque los datos comparativos muestran que la media global de inicio se sitúa en torno a los 12 años tanto en chicos como en chicas, es en la frecuencia donde se evidencian las mayores disparidades.
"Algunos estudios muestran que casi uno de cada cuatro varones un 23,3 % consume pornografía a diario y que un 44,4 % lo hace de manera semanal. En cambio, entre las chicas el consumo diario apenas alcanza el 4,8 % y el semanal ronda el 22 %", detalla el investigador.
Según el análisis, los chicos suelen acceder a la pornografía antes, con más frecuencia y de manera mucho más continuada, mientras que las chicas presentan un consumo más esporádico y puntual. El autor subraya que "lo que reflejan estos datos, más allá de las cifras en sí, es que estamos ante una realidad desigual: para muchos chicos el consumo de pornografía forma parte de su día a día, mientras que en el caso de las chicas la experiencia es distinta y está menos normalizada".
La pornografía como escuela sexual distorsionada
Uno de los aspectos más preocupantes que revela el estudio es que la pornografía ha llegado a ser una herramienta primaria de educación sexual. "El principal riesgo es que se convierta en una fuente de aprendizaje en una etapa en la que los adolescentes aún están construyendo su identidad, su manera de vincularse y su percepción del cuerpo", explica Ramírez.
La investigación identifica que "los contenidos más habituales son profundamente misóginos, cosifican a las mujeres, promueven una visión violenta del sexo y borran el consentimiento, el afecto y la igualdad". Según el autor, "estos contenidos se convierten en la escuela en la que muchos adolescentes aprenden qué es el sexo y cómo deben relacionarse".
Consecuencias del consumo intensivo
El estudio establece una correlación clara entre el consumo habitual y el desarrollo de actitudes problemáticas. Los datos revelan que "dedicar más de cinco horas semanales a la pornografía durante la adolescencia se relaciona con un mayor riesgo de interiorizar guiones sexuales basados en el dominio masculino, la sumisión femenina y la cosificación del cuerpo de las mujeres".
La investigación también documenta un vínculo entre ese consumo intensivo y una menor empatía en las relaciones, la búsqueda compulsiva de prácticas más extremas y una mayor tolerancia hacia la violencia sexual. Particularmente preocupante es que "la pornografía mainstream reproduce de forma reiterada escenas de humillación, coerción o agresión, lo que contribuye a normalizar la desigualdad y a presentar la violencia como parte aceptada de la intimidad".
"Si los modelos que reciben son de dominio, violencia o ausencia de consentimiento, corremos el riesgo de que integren estas dinámicas como algo normal", advierte Ramírez, y añade que hay una relación clara, aunque compleja, entre el consumo habitual de pornografía y la normalización de actitudes sexistas y la violencia en las relaciones.
Una metodología rigurosa para una visión global
El investigador justifica su enfoque metodológico: "Al plantear este trabajo, decidí hacer una revisión sistemática porque quería tener una visión global del problema". Para ello, se basó en 40 artículos publicados entre 2015 y 2024, que analizó de manera conjunta para poder contrastar hallazgos y encontrar puntos en común y también diferencias que, vistas de forma aislada, podrían pasar inadvertidas.
El objetivo inicial era "comprobar si se confirmaban las hipótesis que me había marcado en cuanto a cómo influye la pornografía en la construcción de la sexualidad en la adolescencia, qué relación guarda con actitudes sexistas o con la normalización de la violencia y qué estrategias educativas pueden resultar más efectivas".
Sin embargo, Ramírez confiesa que durante el proceso de investigación también se encontró con datos que le dejaron "muy marcado, como el inicio del consumo a edades sorprendentemente tempranas o la elevada frecuencia con la que muchos adolescentes recurren a estos contenidos".
La educación como única estrategia efectiva
Frente a este panorama, el estudio defiende un enfoque educativo más que restrictivo. "Creo que con la pornografía pasa lo mismo que con otras realidades de consumo: no por prohibirlas se consigue que desaparezcan", reflexiona el investigador. "Por eso, las estrategias más efectivas no son las restrictivas, sino las educativas".
El papel de las familias emerge como fundamental en esta estrategia. "Esa educación empieza en casa, con los padres como responsables principales de acompañar y orientar a sus hijos", sostiene Ramírez. Hablar sin miedo, con confianza y desde el respeto es la primera herramienta para que los adolescentes no tengan que aprender lo que es la sexualidad a través de una pantalla.
Respecto al sistema educativo, el autor considera que "el colegio y el instituto deben actuar como un apoyo a esa tarea y reforzar desde las aulas lo que debería empezar en la familia". Propone una educación afectivo-sexual con enfoque de género, que fomente la mirada crítica, el valor del consentimiento y la igualdad en las relaciones.
Un llamamiento a la transformación desde el trabajo social sanitario
El investigador propone un rol transformador para el TSS argumentando que este sector puede actuar como figura clave en la detección y la prevención. Su mirada integral permite identificar malestares emocionales, vínculos desiguales y patrones sexistas que muchas veces pasan inadvertidos.
La propuesta incluye intervención en tres niveles: en la consulta, en la comunidad y en los sistemas. En palabras del autor: "En la consulta, se deben crear espacios de escucha que detecten malestares vinculados a violencia simbólica o afectiva. En la comunidad, es necesario impulsar talleres afectivo-sexuales con enfoque de género. En los sistemas, se tiene reforzar el papel del TSS en los centros de salud y los protocolos existentes".
Ramírez enfatiza que la labor del TSS va más allá de lo técnico: "Lo que me importa es que detrás de estas cifras hay adolescentes reales que están construyendo su identidad y sus relaciones. Como trabajador social sanitario, siento que nuestra labor es justamente esa: acompañarlos en este proceso, abrir espacios de diálogo y ofrecer alternativas que les permitan vivir su sexualidad desde el respeto y la igualdad".
Un compromiso con la prevención y la justicia social
La investigación ha marcado un punto de inflexión en la trayectoria del autor: "Me ha permitido entender que el TSS no es solo una herramienta asistencial, sino una forma de mirar la salud desde lo social, lo estructural y lo simbólico".
Sobre sus perspectivas futuras, Ramírez declara que esta investigación ha reforzado su vocación, no solo en el acompañamiento de personas, sino en la transformación de realidades normalizadas: "Me ha ubicado profesionalmente en un lugar más crítico y consciente, con un compromiso claro con la prevención, la justicia social y los derechos".
El TFM de Mario Ramírez Díaz se presenta como una contribución fundamental para entender y abordar uno de los desafíos más complejos de la adolescencia contemporánea, ya que ofrece evidencia científica y propuestas concretas desde la perspectiva del TSS.

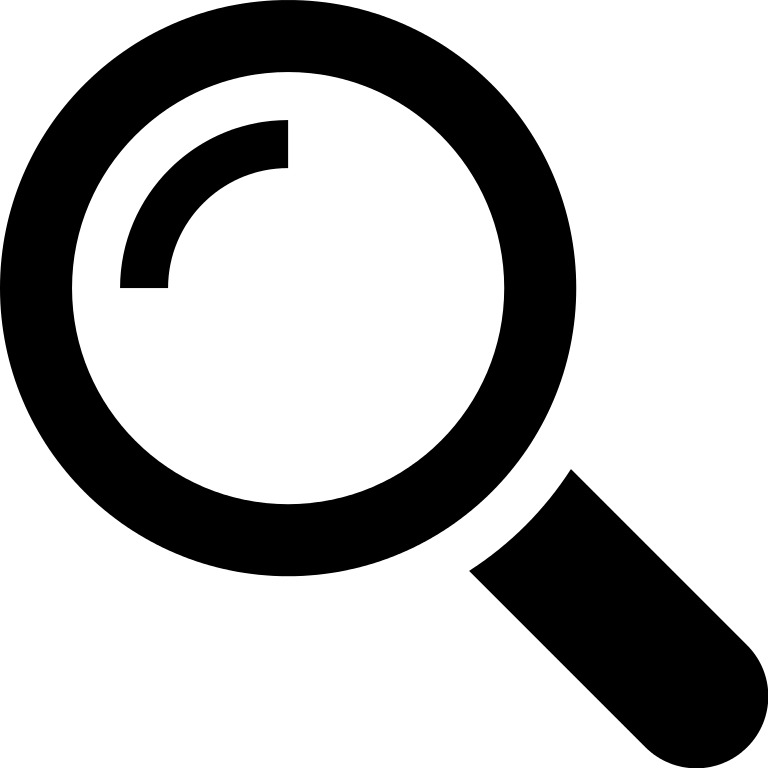




 Si (
Si ( No(
No(