Todo académico que se precie utilizaría estas cifras con gran cautela, tanto por la definición a menudo imprecisa y vaga que se utilizan para etiquetar actos de violencia política o “terrorismo doméstico”, como por la dificultad en analizarlos, registrarlos y archivarlos (el Consorcio Nacional por el Estudio del Terrorismo de la Universidad de Maryland y el CTSPVA de la St. Andrews University en Escocia son los centros que disponen de las bases de datos más precisas y detalladas, NdA). Pese a las advertencias, todos los indicadores muestran inequívocamente, como ha escrito el aclamado politólogo Robert Pape, que “el apoyo a la violencia se ha generalizado” y la misma “se ha convertido en un elemento recurrente de la vida”.
Algunos estudiosos explican lo acontecido relacionando esta nueva ola de atentados internos con una historia patria íntimamente ligada al uso de la violencia como medio de lucha política y herramienta utilizada por o contra el mantenimiento del poder. Cuatro de los 47 mandatarios estadounidenses han sido asesinados desde el magnicidio de Abraham Lincoln en 1865, cuantía que no aumentó por la profesionalidad de los servicios de emergencia en marzo de 1981 y la mala puntería de un tirador amateur en julio de 2024. Con intensos estallidos y breves apaciguamientos, esta violencia se ha manifestado en fechas relativamente cercanas, como a principios de la década de los sesenta o de los noventa.
La sociedad estadounidense cada 19 de abril recuerda con desasosiego e incredulidad el derrumbe del edificio federal Alfred P. Murrah, ubicado en la ciudad de Oklahoma, por un artefacto explosivo que detonó el ex militar Timothy McVeigh. 168 personas fallecieron, incluidos diecinueve menores de edad.
Sin embargo, todo análisis requiere de una contextualización. Puede haber semejanzas, analogías y numerosos antecedentes, pero la recién escalada de episodios violentos muestra especificidades que la distinguen del pasado. Tres aspectos sobresalen: la creciente polarización social, las nuevas herramientas de comunicación y el papel del mandatario republicano. Los tres entremezclados están al origen de este aumento de agresiones y tiroteos. Productos y agentes de una espiral de la que difícilmente se encuentra un origen y un fin eventual.
No cabe duda de que la polarización es la característica más significativa de la política estadounidense. Sus causas son múltiples, y todas ellas gravitan alrededor de un sistema bipartidista cada vez significado por polos identitarios, con una creciente homogeneidad ideológica entre ambos bandos y un pernicioso sesgo de confirmación. (Al respecto es más que aconsejable la lectura del excelente libro La Vacuna contra la Insensatez del filósofo José Antonio Marina, NdA).
El triste resultado es la dificultad y la incapacidad de los dos grandes partidos para promover el diálogo y los compromisos esenciales que garantizan el buen funcionamiento del sistema democrático. La polarización da origen a un contexto en el que ambas partes dejan de reconocerse mutuamente como interlocutores legítimos, aunque antagónicos, y se presentan como enemigos absolutos y existenciales.
Según las encuestas del Pew Research Center, desde los años noventa el porcentaje de electores republicanos con una opinión “muy negativa” del partido del burro se ha triplicado desde el 21% hasta el 62%. Viceversa, se observa una tendencia similar con un aumento del 17% al 54% durante el mismo periodo de tiempo. Esta percepción de la vida política como campo de batalla se refleja en la creciente propensión de los electores a votar en bloque, en el obstruccionismo del partido minoritario en el Senado y, indicador anecdótico, en la disminución de matrimonios entre personas cuya ideología es diferente.
La correlación entre polarización, deslegitimación, objetivación del adversario es muy estrecha como demuestra John Horgan en su aclamado libro Psicología del Terrorismo. Si quiñen se acomoda en la bancada contraria es recibido como enemigo, cualquier medio es permisible o legitimo para obstaculizar su acceso al poder. Recurrir a las armas, en un país donde la segunda enmienda fagocita cualquier respeto por la vida humana, se convierte en una herramienta necesaria e incluso un deber patriótico si tomamos como ejemplo lo acontecido el 6 de enero de 2021 en Washington.
Inquieta sobremanera que la creciente aceptabilidad de la violencia también haga mella en la oposición. Según recientes encuestas, ojalá se las cargue el diablo, un porcentaje muy alto de votantes demócratas - que el citado Pape sitúa en el 40% - valora como “permisible” el uso de métodos no democráticos contra el adversario. Durante el mandato de Biden números parecidos significaban a unos republicanos anestesiados por la doctrina MAGA. En ambos casos el partidismo se entrelaza con la coyuntura histórica alimentando el rechazo institucional y antigubernamental.
Similar polarización se ve exacerbada por las nuevas formas de comunicación política, que a menudo fomentan deliberadamente la confrontación y el radicalismo. El uso irresponsable de las redes sociales y la incapacidad de los medios tradicionales de adaptarse a los tiempos han contribuido a inocular más toxicidad en un debate político de por sí carente de toda deferencia. Instrumentos que se utilizan para deshumanizar a los adversarios y fortalecer la cohesión de grupos cada vez más aislados en burbujas impermeables.
Las comunidades online aíslan y favorecen la radicalización de quienes niegan que exista una alternativa. Además, están sirviendo para difundir teorías estrafalarias y conspirativas como el fraude de los comicios de 2020. Hipótesis que erosionan la confianza en las instituciones y en el sistema democrático, legitimando su fragilidad y las acciones violentas.
Esta suma de factores nos lleva al aspecto más problemático y desestabilizador de la política estadounidense: la vuelta de Donald Trump al despacho oval. Un gobernante que el académico Vittorio Emanuele Parsi describe sagazmente como “un niño octogenario catapultado en una tienda de juguetes y cuyo único regocijo es ir destruyéndolos de par en par”. Un presidente que contribuye al asentamiento de la polarización evitando mensajes inclusivos o unificadores. Cabe preguntarse si el tycoon ha sido el producto, más que la causa de esta radicalización política y la barbarización del discurso público. No cabe duda de que como presidente se ha convertido en su principal alimentador. El uso de un lenguaje soez y chabacano, le deshumanización del adversario y métodos autoritarios caracterizan los primeros meses de su regreso a la Casa Blanca.
Y este es sin lugar a duda el elemento más novedoso en comparación con los anteriores periodos de violencia que marcaron la historia de la democracia norteamericana. Como espetó Liz Chaney, hija del ex vicepresidente Dick, a sus compañero republicanos “there will come a day when Donald Trump is gone, but your dishonor will remain”. Alguien podría valorar conveniente utilizar palabras similares en el actual tablero político español.



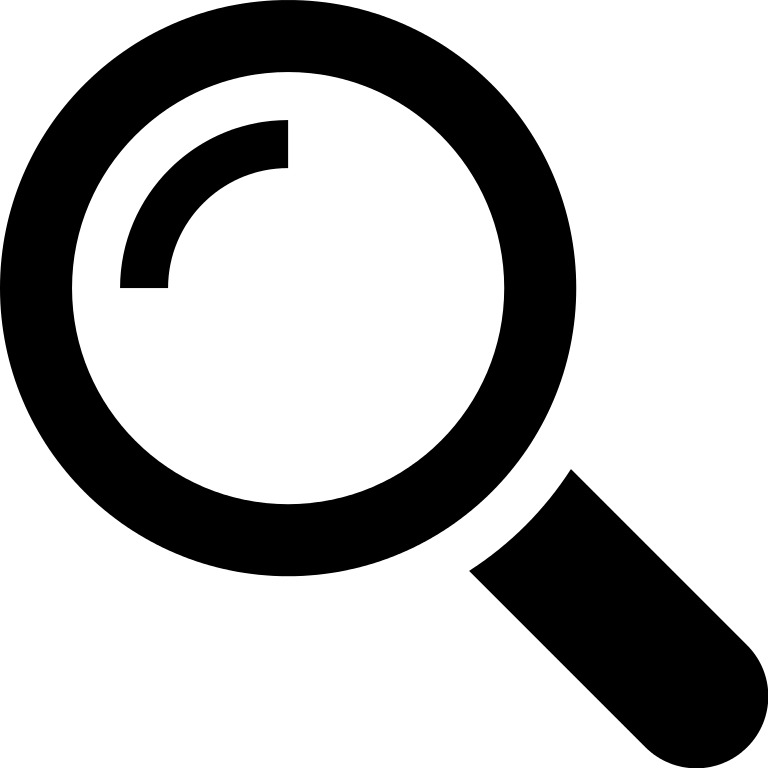




 Si (
Si ( No(
No(




















