Quien piense que estas prácticas se extinguieron con el final de la Guerra Fría incurre en una ingenuidad histórica difícil de justificar. Desde 1989, las principales operaciones de cambio de régimen impulsadas por Washington sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas incluyen episodios de enorme trascendencia jurídica y geopolítica: Irak (2003), Libia (2011), Siria (desde 2011), Honduras (2009), Ucrania (2014) o Venezuela (desde 2002 en adelante). La lista no es exhaustiva, pero sí reveladora de una continuidad estratégica que trasciende presidentes, partidos y retóricas electorales.
Los métodos empleados han sido ampliamente descritos -y, en no pocos casos, pagados a un alto precio personal- por investigadores independientes y periodistas (cada vez más escasos) que todavía creen en la utilidad social de su oficio. El repertorio es tan variado como inquietantemente sistemático. Guerras abiertas; operaciones encubiertas de inteligencia; instigación de disturbios internos; apoyo directo o indirecto a grupos armados; manipulación de medios de comunicación tradicionales y redes sociales; sobornos a funcionarios civiles y militares; asesinatos selectivos; operaciones de falsa bandera; y una guerra comercial y económica diseñada no para “corregir conductas”, sino para colapsar deliberadamente la vida civil. La impudicia y desvergüenza de Trump al hacerlo es lo que ha llamado la atención a muchos, quizá hasta ahora demasiado ingenuos, pero la historia y numerosos archivos y hallazgos nos muestran que ha sido el mismo patrón seguido por Estados Unidos, aunque antes sus líderes lo hicieran apelando a sofismas y grandilocuencias sobre la democracia y la libertad.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, estas prácticas vulneran frontalmente la Carta de la ONU, piedra angular del orden internacional contemporáneo. Desde una perspectiva humana, sus consecuencias son aún más elocuentes: violencia persistente, conflictos prolongados, inestabilidad política crónica y un sufrimiento civil que rara vez ocupa titulares cuando deja de ser geopolíticamente rentable. Curiosamente, Estados Unidos parece empeñado en “llevar la democracia” allí donde hay petróleo o algún recurso de su interés, aunque ni siquiera en esto sea coherente, pues mantiene excelentes relaciones con autocracias y sátrapas, como los jeques de las petromonarquías arábigas. El problema, quizá, no sea solo la ilegalidad de estas acciones, sino la naturalidad con la que se han integrado en el paisaje habitual de las relaciones internacionales.
El caso de Venezuela
El historial reciente de Estados Unidos en relación con Venezuela resulta, a estas alturas, difícilmente discutible. En abril de 2002, Washington no solo tuvo conocimiento, sino que avaló un intento de golpe de Estado contra el gobierno venezolano. Durante la década de 2010, el patrón se refinó, financiando a determinados sectores de la sociedad venezolana implicados activamente en protestas antigubernamentales -con especial intensidad en 2014- y, cuando el Ejecutivo respondió con represión, una escalada inmediata de sanciones económicas. La culminación de este enfoque estratégico llegó en 2015, cuando el entonces presidente Obama calificó oficialmente a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, una formulación tan grandilocuente como reveladora.
La Administración posterior no optó precisamente por la moderación. En 2017, durante una cena con líderes hispanoamericanos en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, Trump discutió abiertamente la posibilidad de una invasión militar de Venezuela para derrocar a su gobierno. En paralelo, durante su primer mandato (2017-2020), Estados Unidos impuso sanciones particularmente severas a la empresa petrolera estatal PDVSA. Las consecuencias económicas fueron devastadoras: la producción de crudo se desplomó un 75% entre 2016 y 2020, mientras que el PIB real per cápita, medido en paridad de poder adquisitivo (PPA), cayó un 62%.
No sorprende, por tanto, que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya votado reiterada y abrumadoramente contra este tipo de medidas coercitivas unilaterales. El derecho internacional es claro al respecto. Únicamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas posee la autoridad para imponer sanciones de esta naturaleza. Todo lo demás pertenece al terreno de la unilateralidad, no del orden jurídico internacional.
El 23 de enero de 2019, Estados Unidos dio un paso más al reconocer unilateralmente a Juan Guaidó como “presidente interino” de Venezuela. Apenas cinco días después, el 28 de enero, congeló alrededor de 7.000 millones de dólares en activos soberanos venezolanos en el extranjero y otorgó a Guaidó control sobre parte de ellos. Lejos de ser un episodio aislado, estas decisiones se inscriben en un esfuerzo continuado de cambio de régimen que ya supera las dos décadas y que todavía no ha concluido, habida cuenta que la Administración Trump ha preferido, una vez secuestrado Maduro, a sostener a un chavismo tutelado aprovechando la estabilidad que de momento promete garantizar Delcy Rodríguez. Esta maniobra ha vuelto a dejar colgados de la brocha a aquellos que consumían las narrativas de la oposición venezolana afincada en España y en otros países europeos, sin tener en cuenta el realismo y las preferencias pragmáticas de la Administración Trump.
Lo que está en juego hoy
En el último año, Estados Unidos ha llevado a cabo operaciones de bombardeo en siete países -Irán, Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Yemen y Venezuela- sin autorización del Consejo de Seguridad y fuera de los supuestos de legítima defensa reconocidos por la Carta de la ONU. La reiteración parece haber sustituido a la excepción.
Por si quedaba alguna duda sobre la deriva retórica, en los últimos meses el presidente Trump ha emitido amenazas directas contra al menos seis Estados miembros de las Naciones Unidas, entre ellos Colombia, Dinamarca, Irán, México, Nigeria y, por supuesto, Venezuela. En el derecho internacional contemporáneo, la amenaza del uso de la fuerza es ya, en sí misma, una violación jurídica. En la práctica política de Washington, sin embargo, parece haberse normalizado como un recurso más del lenguaje diplomático. O, quizá, de su ausencia.
La escuela realista de relaciones internacionales, articulada brillantemente por John Mearsheimer, describe con precisión la condición de la anarquía internacional como "la tragedia de la política de las grandes potencias." Por tanto, el realismo es una descripción de la geopolítica, no una solución para la paz. Su propia conclusión es que la anarquía internacional conduce a la tragedia.
Tras la Primera Guerra Mundial, se creó la Sociedad de Naciones para poner fin a la tragedia mediante la aplicación del derecho internacional. Sin embargo, las principales naciones del mundo no defendieron el derecho internacional en los años 30, lo que llevó a una nueva guerra global. Las Naciones Unidas emergieron de esa catástrofe como el segundo gran esfuerzo de la humanidad por anteponer el derecho internacional a la anarquía. En palabras de la Carta, la ONU fue creada "para salvar a las generaciones futuras de la lacra de la guerra, que dos veces en nuestra vida ha traído un dolor indescriptible a la humanidad".
Dado que estamos en la era nuclear, el fracaso no puede repetirse. La humanidad perecería. No habría una tercera oportunidad.
La clave hispánica, un aspecto ineludible para la interpretación desde España
El conflicto en torno a Venezuela suele presentarse como un choque entre proyectos irreconciliables (derecha-izquierda globales), pero una mirada más atenta -y menos emocional- revela una paradoja incómoda. En el fondo, se enfrentan dos bandos políticos -el chavismo y el hegemonismo norteamericano- que comparten más rasgos estructurales de lo que ambos estarían dispuestos a admitir. Son proyectos distintos en geografía y resultados, pero sorprendentemente próximos en sus presupuestos ideológicos. Y, no por casualidad, ambos profundamente anticatólicos y antihispánicos.
El chavismo fue desde su origen -y continúa siéndolo- una actualización del bolivarianismo, cuyas fuentes doctrinales remiten a las revoluciones liberales del siglo XIX, explícitamente antiespañolas y anticatólicas, de clara matriz y genética masónica. Lejos de tratarse de un fenómeno autóctono o popular en sentido clásico, el bolivarianismo hunde sus raíces en la ruptura revolucionaria promovida por oligarquías criollas que, en nombre de la emancipación, importaron categorías políticas ajenas a la tradición hispánica y católica que decían superar.
En el extremo opuesto del mapa, pero no necesariamente del pensamiento, el “anglo-norteamericanismo” reivindicado sin complejos por Donald Trump y la derecha anglosajona se apoya en un supremacismo de base protestante que enlaza directamente con la Doctrina Monroe y con los postulados clásicos del hegemonismo estadounidense, como el Destino Manifiesto y Proyecto para un Nuevo Siglo Americano. Se trata de una visión según la cual Estados Unidos se concibe a sí mismo como una nación elegida y predestinada, investida de un mandato cuasi providencial para ordenar -o desordenar a su antojo- el mundo conforme a sus intereses. Una teología política secularizada, pero no menos dogmática y a la par peligrosa, como suele suceder con los sucedáneos pseudorreligiosos luteranos y calvinistas que han programado la psicología social anglonorteamericana.
Desde esta perspectiva, Maduro y Trump se asemejan mucho más de lo que la retórica del antagonismo permite reconocer. Ambos encarnan y son herederos de proyectos ideológicamente emparentados. Son hijos de una misma tradición liberal-revolucionaria y masónica: uno desde el Norte, victorioso y hegemónico; el otro desde el Sur, inicialmente aupado y posteriormente castigado por ese mismo Norte. Se nos presentan como enemigos circunstanciales, casi como polos morales opuestos, cuando en realidad operan dentro de una lógica histórica y común.
No es casual que ambos proyectos sean netamente antihispánicos y, por esa misma razón, anticatólicos. El chavismo -y el bolivarianismo en general- lo es por la vía de la traición fundacional y el separatismo promovido por las oligarquías criollas del siglo XIX; el proyecto estadounidense, por afirmación imperial y por continuidad histórica de una identidad construida contra España y contra Roma. En ambos casos, la tradición hispánica aparece no como herencia que deba ser interpretada, sino como obstáculo que debe ser demolido.
Así, bajo la apariencia de un conflicto coyuntural y geopolítico, lo que se enfrenta en el caso de Venezuela no son dos cosmovisiones radicalmente distintas, sino dos versiones -asimétricas y desiguales- de un mismo legado: el liberalismo revolucionario de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. La ironía es que, mientras uno se proclama emancipador y el otro garante del orden, ambos beben de la misma fuente ideológica que, con distintos acentos, sigue produciendo los mismos efectos disolventes.
Estados Unidos se construye históricamente contra España y sobre su herencia territorial, Hispanoamérica. La anexión de casi la mitad de México -antiguo Virreinato de Nueva España- no fue un accidente de la historia, sino un acto fundacional coherente con un proyecto expansivo que, desde sus orígenes, se definió en oposición al mundo hispánico. Mismo patrón que en 1898 fabricando una guerra para ocupar Cuba y Puerto Rico. Hoy, tanto Gran Bretaña como Estados Unidos comparten un interés estratégico evidente: una América Central y del Sur fragmentada, políticamente débil y estructuralmente permeable a la penetración de corporaciones transnacionales, lobbies ideológicos, sectas protestantes y potentes terminales mediáticas. La “balcanización” de Hispanoamérica no fue un fracaso del sistema; es su condición de posibilidad, un resulto buscado y conseguido.
En ese marco, el chavismo puede leerse ya como un juguete roto de Washington. No porque el régimen venezolano haya dejado de ser útil, sino precisamente porque lo sigue siendo. Su persistencia contribuye a mantener un entorno de degradación institucional que facilita el extractivismo de las corporaciones estadounidenses, cada vez más agresivo. No es una anomalía histórica. Simón Bolívar y otros próceres de la independencia hispanoamericana fueron, en su momento, igualmente funcionales a intereses externos. Londres primero -y Washington después- los financiaron, armaron y legitimaron, para más tarde desactivarlos políticamente, liquidando el proyecto de la Gran Colombia y cualquier tentativa seria de restaurar una unidad hispanoamericana que habría alterado el equilibrio de poder regional.
Desde una perspectiva hispánica y católica, el escenario óptimo no pasa necesariamente por la victoria de uno de los bandos en liza, sino por un doble desenlace: la caída del chavismo -objetivo que, paradójicamente, no parece prioritario para la Administración Trump, que ha optado por el diálogo y el reconocimiento de facto de figuras como Delcy Rodríguez- y, al mismo tiempo, un desgaste reputacional profundo de Estados Unidos en la región, acompañado de un coste social y geopolítico creciente de su intervención.
En el fondo, el proyecto bolivariano -y su derivación chavista- y el proyecto anglonortramericano de carácter hegemonista para América no son antagónicos, sino compatibles. Comparten una misma matriz ideológica liberal-revolucionaria y masónica, y se construyen, ambos, contra España y contra la Iglesia. Interpretar el conflicto venezolano como una dialéctica de opuestos entre el régimen de Caracas y las ambiciones neoimperiales de Washington es un error de diagnóstico. La subordinación de “América Latina” a Estados Unidos no se basa en afinidades morales ni en afinidades políticas, sino en la funcionalidad económica de sus distintos regímenes. Y, una vez más, los hechos recientes no hacen sino confirmar una constante histórica largamente conocida.

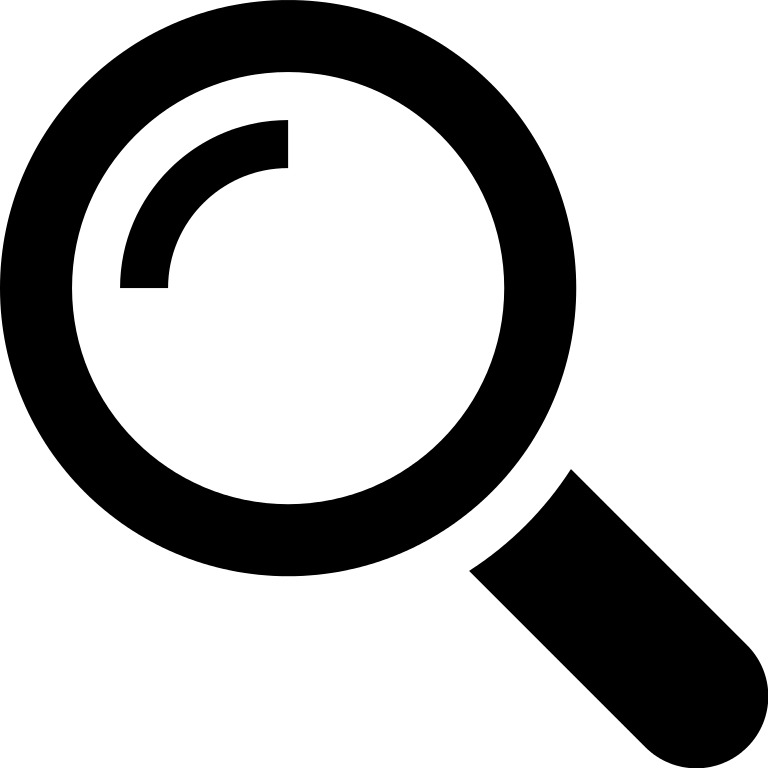






 Si (
Si ( No(
No(


















