Por si fuera poco, Sánchez ha conseguido (y el debate es de una trascendencia y de una tristeza también colosal) que parte de la opinión pública, un segmento ciertamente significativo, entienda que cada una de las últimas actuaciones y declaraciones, de gestos y actitudes de la Casa Real, de la Jefatura del Estado, se hayan alineado con los intereses del gobierno, al uso de un ministerio más, lo que es terrible, un drama con pocos paliativos, o con ninguno.
No es ocioso, seguramente hoy más que nunca y dado este debate imposible de evitar (y que sus razones fundadas tiene) recordar y subrayar que la Monarquía firmaría su acta de defunción, en clamoroso harakiri, si actuase de forma continuada y consciente, deliberada, como un actor político más. No puede, no debe.
No, porque lo exige la Constitución en su artículo 56 (el arbitraje y la moderación representando a los españoles ‘en su conjunto’). No, porque no puede decidir ni influir en políticas públicas. No, porque si deslizase con sus actuaciones y declaraciones posicionamientos políticos estaría justamente influyendo sin legitimidad democrática. No, porque si así actuase (como se le está sonoramente reprochando), rompería la Jefatura del Estado esa función integradora, de unificación.
Resulta paradójico que a la Casa Real se le esté reprochando un sorprendente alineamiento con un gobierno que como ningún otro en el pasado ha atacado directamente las leyes españolas y pulverizado las esencias del Estado de Derecho, desarmando (o intentándolo) varios de los engranajes constitucionales que nos fortalecen.
En un debate trascendente y abierto (penosamente abierto como nunca), la Casa Real ha llegado al punto de que se ponga en duda, especialmente por quienes invariablemente la han defendido, su falta de neutralidad. Y ése es el primer paso para perder legitimidad, credibilidad y, en última instancia, su razón de ser. Es dramático ¿Quiénes resultarían vencedores?

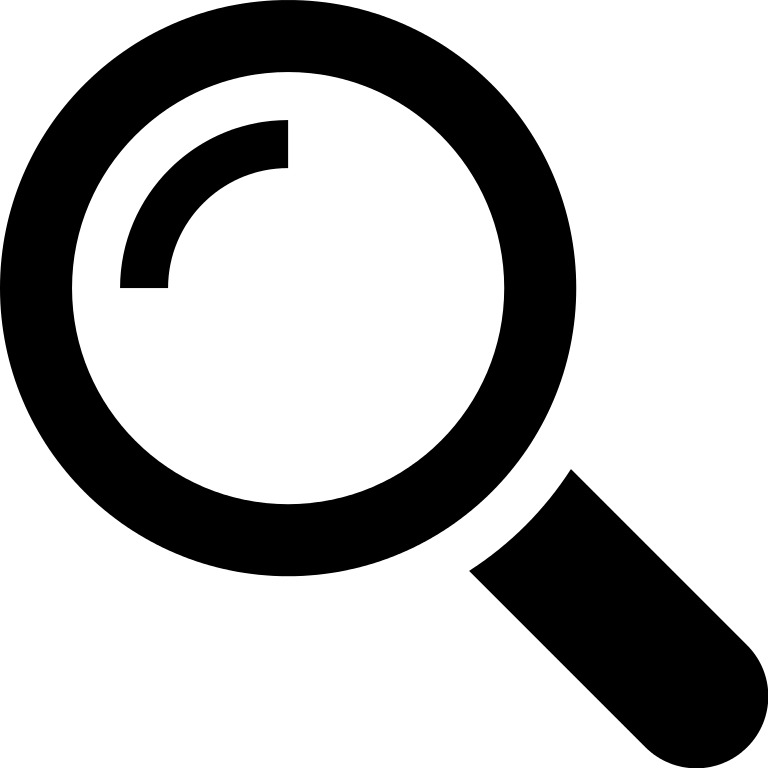





 Si (
Si ( No(
No(
















