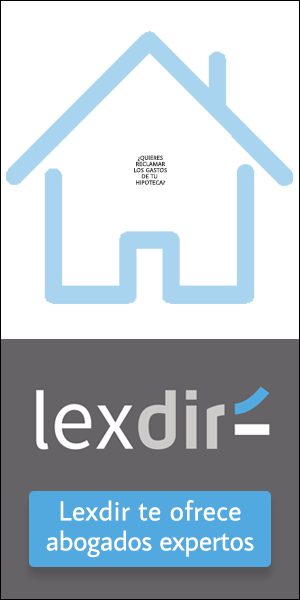Como indicado en anteriores publicaciones el 80% del tráfico comercial a nivel mundial depende de rutas marítimas y del idóneo funcionamiento de 10 chokepoints, o puntos de estrangulamiento. Alrededor de cuatro de estos cuellos de botella son determinantes y su paralización ocasionaría una dañina ralentización de la economía internacional. Fíjense en los estrechos de Malaca y Taiwán. El primero es considerado la autopista más rápida para la circulación de mercancías desde Asia hasta Europa pasando por Oriente Medio. Un corredor marítimo tutelado por Indonesia, Malasia y Tailandia y que absorbe el 30% del comercio mundial, dos tercios del import-export de China y por el que transita el 80% de las importaciones de petróleo del gigante asiático.
Otro punto estratégico es el canal de Panamá, afectado por una inclemente sequía que dificulta su funcionamiento de vasos comunicantes. La temida parálisis no frenaría sólo el 5% del tráfico marítimo continental, sino que imposibilitaría la circulación naval del 40% de los contenedores estadounidenses y casi el 50% del comercio entre la costa este de Estados Unidos y Asia Oriental. Debido a la escasez de lluvias los caudales se han reducido un 50% con importantes repercusiones económicas.
Asimismo, otro lugar neurálgico del tráfico marítimo es el estrecho de Ormuz que involucra directamente a Irán, los Emiratos Árabes y el pequeño estado de Omán. Los ataques de los rebeldes hutíes a cargueros americanos por la ofensiva castrense de Israel en Gaza - Teherán incautó el buque portacontenedores MSC Aries - hacen peligrar el intercambio de productos estratégicos y el 30% del flujo mundial de crudo.
Last but not least, tanto el estrecho de Bab El-Mandeb como el mediático Canal de Suez aseguran en condiciones optímales el 12% del tráfico a nivel global y el 22% del intercambio de contenedores. Cualquier parálisis operativa dificultaría el envío de un tercio de las exportaciones marítimas italianas y la recepción del 66% de sus importaciones. Desde finales de 2023 los ataques de los rebeldes yemeníes a barcos occidentales que transitan por Bab El-Mandeb están ocasionando una importante reducción de casi el 40% de los intercambios a través del Canal de Suez. El lanzamiento de misiles y el utilizo de drones suicidas ha obligado a las grandes compañías navieras como la danesa Maersk, la china Cosco o la suiza MSC a desviar sus buques por el Cabo de Buena Esperanza. La circunnavegación de África repercute en los tiempos de entrega con aplazamientos de hasta dos semanas y en las tarifas de cabotaje.
Según un informe publicado por el Global Maritime Hub, think tank de referencia sobre estudios marítimos, el coste de envío de un contenedor de 40 pies desde Shanghái hasta el puerto de Livorno (Italia) ha aumentado del 60% respecto a noviembre de 2023. Los actuales 3700 dólares son una cifra muy inferior a la alcanzada durante la pandemia (14000), pero la endémica inseguridad geopolítica y la suspensión en las líneas de producción de varios astilleros por la escasez de suministros y componentes dificultan la necesaria operatividad de rutas marítimas esenciales para el comercio internacional. La misión naval angloamericana Prosperity Guardian o la europea Aspides tampoco apuntalan la necesaria solidez económica.
También es significativo recordar que por debajo de las aguas internacionales se ha instalado una red de cables submarinos que garantizan la conectividad internacional. El 95% del tráfico de datos generado por Internet depende del normal funcionamiento de 750 conectores que a su vez posibilitan transacciones financieras por un valor de 10 billones de dólares. Las grandes urbes económicas almacenan conexiones que facultan la continuidad operativa incluso en caso de avería o sabotaje. Lo acontecido recientemente en el Mar Rojo es un caso ejemplarizante de cómo daños intencionados no perjudican la economía global. Tres cables fueron cortados en Bab El-Mandeb por acciones hutíes o por el naufragio de barcos que sufrieron el ataque de milicianos yemeníes. A pesar de que se ralentizó la velocidad en la transmisión de datos no tuvo lugar ningún bloqueo comunicativo. Fíjense que casi el 17% de los datos mundiales pasan por el Mar Rojo.
Hasta 2008 la fabricación de este tipo de cableado submarino era monopolio de gigantes como la americana SubCom, la japonesa NEC Corporation o la gala Alcatel. Posteriormente lograron entrar en un mercado tan selectivo y endogámico la china Huawei o multinacionales como Amazon y Google. Por razones de seguridad Washington vetó a empresas privadas fabricar cables que enlazaran EE.UU. con China alegando un manifiesto riesgo de espionaje. Algunas de las obras más faraónicas como el enlace con Hong Kong Cap-1 fueron desviadas hacia Taiwán y Filipinas. Gracias a medidas preventivas la administración Biden ha logrado evitar que Bejín se convirtiera en un actor dominante del citado sector industrial. Una estrategia defensiva que la Unión Europea intenta emular con el propósito de reducir la dependencia de la conexión submarina de los 27 de las grandes potencias extranjeras.
Los océanos albergan también en sus profundidades infraestructuras que posibilitan el suministro energético. Hasta la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 el gaseoducto Nord Stream 1 abastecía el 14% del consumo europeo. Sin embargo el sabotaje mediante explosivos en septiembre del mismo año de la tubería mencionada como del Nord Stream 2, que nunca entró en funcionamiento, ha evidenciado la fragilidad de las mismas. No es baladí que la UE y la OTAN crearan en marzo de 2023 un grupo de trabajo para mejorar la resiliencia de infraestructuras críticas y acordaron patrullar conjuntamente tanto en el Mar del Norte como en el Mediterráneo.
Las grandes potencias internacionales están librando una cruente batalla por el control y la explotación de grandes yacimientos de minerales como el litio, el cobalto o el manganeso, todos ellos considerados estratégicos de cara a la transición energética. Una búsqueda que no se limita a la superficie terrestre, sino que afecta también el subsuelo acuático. Según la International Seabed Authority (ISA) las empresas tienen el derecho a explorar aguas internacionales y extraer minerales siempre que no invadan las denominadas Zonas Económicas Exclusivas. Pero en julio de 2023 Naciones Unidas (ONU) no consiguió refrendar un acuerdo que limitara la actividad minera en aguas profundas y la eventualidad de que ISA se abra a conceder un sistema de permisos ad hoc de explotación podrá convertir los océanos en un escenario de lucha geopolítica e industrial.
Es indudable que las aguas abiertas necesiten un renovado marco regulador debido a su enorme potencial y al desarrollo tecnológico. De momento el derecho internacional marca claramente los límites de la soberanía estatal y apuesta por un enfoque basado en la cooperación y el respeto mutuo. Sin embargo el actual contexto de creciente beligerancia geopolítica e industrial amenaza con desbaratarlo todo.


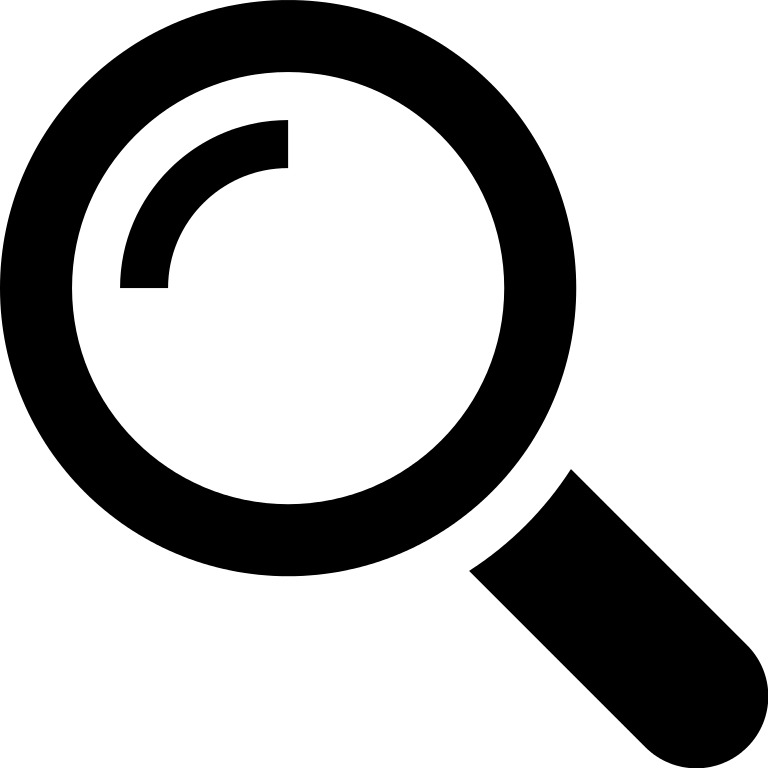




 Si (
Si ( No(
No(