Y es ahí donde conviene rescatar figuras históricas que, con sus luces y sombras, intentaron transformar el sistema desde dentro. Una de ellas fue Gaspar de Guzmán y Pimentel, más conocido como el conde-duque de Olivares, valido del rey Felipe IV. Un personaje discutido y discutible, pero imprescindible para entender el siglo XVII español y, por qué no, el presente.
Olivares fue un adelantado a su tiempo. Tuvo que asumir el gobierno en un momento de crisis heredado del duque de Lerma —el verdadero paradigma del saqueo cortesano— y planteó una ambiciosa agenda de reformas para reforzar la monarquía, sanear la Hacienda y devolver al Estado una mínima autoridad moral. Fue rival directo del cardenal Richelieu, con quien compartía la idea de una política fuerte, centralizada y moderna.
Entre sus medidas más revolucionarias estuvo la obligación impuesta a todos los funcionarios públicos —sin distinción de rango— de presentar un inventario detallado de sus bienes al acceder al cargo y también al abandonarlo. Una idea que hoy nos parecería obvia, pero que en pleno Siglo de Oro representaba una ruptura con la tradición de privilegio y discrecionalidad que caracterizaba la administración. Para Olivares, no había legitimidad sin ejemplaridad.
Además, propuso que el castigo contra quienes robaban al Estado fuese inmediato y severo. Las investigaciones se realizaban de oficio. El principio rector era claro: quien sirve a lo público debe hacerlo con transparencia y sin enriquecerse. Hoy, en cambio, la vigilancia sobre nuestros dirigentes depende casi exclusivamente de la denuncia ciudadana o del desgaste político. Las declaraciones de bienes se reducen a simples formularios autodeclarativos sin apenas verificación ni consecuencias.
Y mientras tanto, la desafección crece. La ciudadanía, harta de promesas incumplidas y tramas impunes, empieza a desconfiar de todo: de las instituciones, de los jueces, de la prensa, de los partidos... La política se ha convertido, para muchos, en sinónimo de oportunismo y negocio. La cosa pública se percibe como algo lejano, ajeno o corrompido, cuando debería ser lo que nos une y nos compromete como sociedad.
Este deterioro tiene consecuencias. Entre ellas, el ascenso de opciones extremistas que prometen soluciones mágicas, cuando lo que ofrecen en realidad es un retroceso democrático y un riesgo cierto de autoritarismo. Lo vemos en Europa, lo vemos en América, lo estamos empezando a ver también aquí.
Por eso es urgente volver a la historia, no para idealizarla, sino para comprenderla. Para recordar que hubo momentos en los que la sociedad exigía transparencia, responsabilidad y altura moral a sus gobernantes. Para asumir que sin ética pública no hay democracia que se sostenga. Y para convencernos de que el pasado no está tan lejos como creemos.
No, no hemos aprendido nada. Pero aún estamos a tiempo.

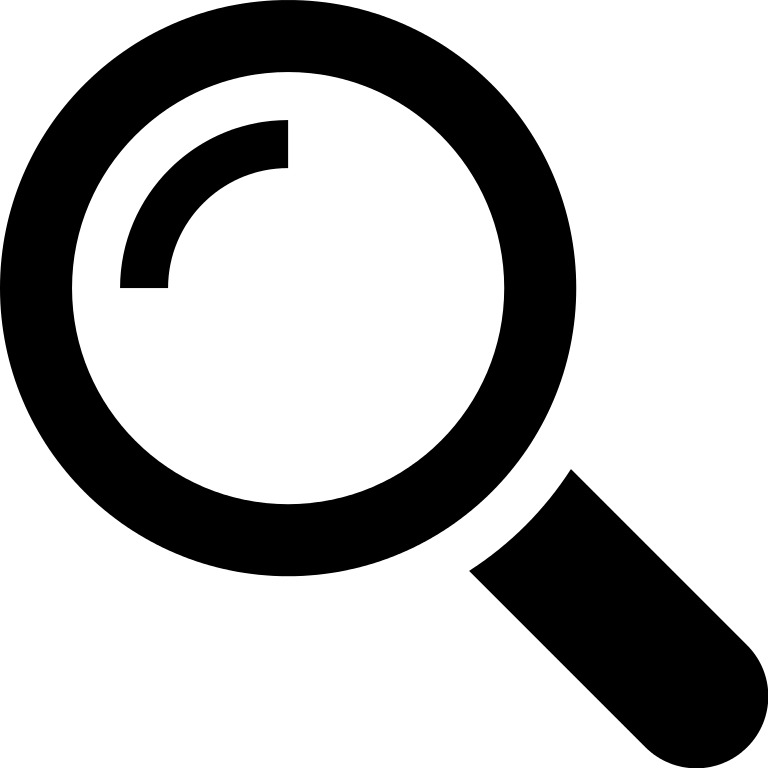




 Si (
Si ( No(
No(
















