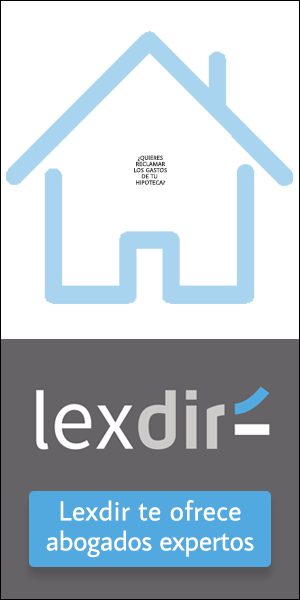En efecto, en las páginas finales de su obra, Kennedy ya advertía que el mismo patrón se repetiría con EE.UU., a propósito de la pérdida de posición relativa de poder en el mundo, salvo que las élites de Washington actuaran con prudencia al final de la Guerra Fría, haciendo del declive de la superpotencia norteamericana y del mundo unipolar angloamericano que nacería en los años 90 un proceso indoloro. 37 años después de la publicación, puede afirmarse que la tesis de esta obra no fue escuchada donde tenía que haberse hecho, en los Departamentos de Estado, del Tesoro yde Defensa, y por supuesto en la Casa Blanca de los Bush, Clinton, Obama y Biden.
Ciertamente, pronosticar el declive es arriesgarse a ser acusado de querer que suceda, una acusación injusta en el caso de Paul Kennedy, máxime teniendo en cuenta los convincentes argumentos del historiador británico, quién había sido un destacado estudioso de la historia marítima e imperial británica. Aunque pudiera haber ciertas diferencias entre la Pax Britannica y la Pax Americana, el modelo histórico británico podía iluminar a los estadounidenses, sobre todo en cuanto a lo que debían evitar.
Kennedy tocó la fibra sensible de sus primos americanos. EE.UU. no tiene unas condiciones objetivas sustancialmente diferentes a la de otros imperios históricos, a pesar de las doctrinas que afirmaban lo contrario, como el “Destino Manifiesto”, el “Consenso de Washington” o el “Proyecto para el Nuevo Siglo Americano”, que infundieron de legitimidad la pretendida singularidad del Establishment. La tesis de Kennedy era incómoda para los planteamientos hegemónicos autoindulgentes en la estela de Francis Fukuyama y su “fin de la historia”. El dólar podría correr la misma suerte que la Libra esterlina, si la Reserva Federal y el Tesoro estadounidenses actuaran de la misma forma a cómo lo hicieron en su momento el Banco de Inglaterra y Exchequer. Kennedy tuvo la osadía de poner fecha de caducidad al Imperio estadounidense, no a la manera de ofrecer un año tentativo para ese suceso sino indicando la lógica del proceso que lo llevaría a su colapso, de forma análoga a cómo sucedió con los imperios analizados en su célebre obra.
La trayectoria de EE.UU. en las últimas tres décadas hace difícil refutar a Kennedy, a pesar de que la propaganda estadounidense vertida a través de numerosos medios de comunicación, editoriales, influyentes think tanks y de las producciones de Hollywood haya hecho lo posible por proyectar la imagen benefactora y pacificadora del expansionismo militar de Washington, primeramente contra Rusia, a través de la OTAN (cuyo último episodio es el conflicto de Ucrania actual derivado de los sucesos del Euromaidán en 2014), y del ciclo de intervenciones acometidas desde 2001 en Afganistán, Iraq, Libia, Siria, Somalia y en este recién estrenado año, también en Yemen. A lo que hay que sumar el decisivo apoyo en el Mediterráneo oriental a Israel para la logística de sus operaciones militares contra Hamás sobre Gaza desde octubre del año pasado.
Lo cierto es que la agenda de Washington no se ha ido implementando cómo se pretendía tras la disolución de la URSS. Rusia no convulsionó ni se fragmentó en 1991 y tras los desastrosos años de Yeltsin, renació a nivel económico con Putin a comienzos de siglo, a pesar de sus limitadas capacidades sobre los espacios postsoviéticos. Rusia ha resistido rocosamente las sanciones económicas de Washington desde 2022 a la par que ha conservado su músculo militar, como ha demostrado los últimos meses haciendo frente a la defensa de un ejército ucraniano que ha contado coningente capital y recursos de la OTAN y un material militar tecnológicamente más avanzado cedido por las potencias occidentales. Por otra parte, China consiguió adaptarse al capitalismo y a la globalización, pero sin democratizarse al modo occidental (liberal), gozando de unas reglas comerciales favorables desde su integración en 2001 en la Organización Mundial del Comercio y que se prolongaron hasta la guerra comercial entablada por Trump contra Xi Jinping. Aunque la Nueva Ruta de la Seda se haya debilitado como consecuencia de la reacción de Washington, sigue siendo un proyecto potente que EE.UU. no puede subestimar.
Asimismo, la dinamización de lo que se ha dado en llamar “Sur Global”, el auge de otros actores importantes como Brasil, India o Turquía, y la decadencia ya innegable del Reino Unido y de la Unión Europea, dificultan a EE.UU. conservar su hegemonía sin incurrir en una espiral de gasto militar para proteger sus intereses globales. Washington observa que su participación en el poder mundial ha ido paulatinamente disminuyendo al mismo tiempo que internamente la sociedad estadounidense experimenta evidentes signos de polarización y una aguda desestructuración. La crisis del sistema constitucional y de la cultura política impiden la reformulación de una gran estrategia política, desde los lobbies internos hasta el sistema electoral. Ni los demócratas ni los republicanos han sido capaces de poner remedio a esta dinámica en los últimos años.
Según el FMI, la deuda pública mundial actual es de casi 100 billones de dólares. Un aumento del 40% respecto a 2019. La deuda pública total de Estados Unidos representa el 32,4% de la deuda global. En EE.UU. la relación Deuda/PIB es ya del 123,3%. La deuda federal total ha alcanzado los 34 billones de dólares, y sólo de junio a noviembre de 2023 aumentó en 2,6 billones. Aunque los tipos de interés medios aplicables siguen siendo relativamente bajos en comparación con el actual 5,5% que aplica la Reserva Federal, el interés anual de la deuda pública ya ha superado el billón de dólares, equivalente a aproximadamente el 16% del presupuesto federal.
Por tanto, hay muchas razones para afirmar que el hegemón americano afronta en los últimos años el proceso preconizado por Kennedy en la obra mencionada: cada vez le es más complicado preservar un equilibrio entre los compromisos de defensa y los medios productivos para sostenerlos. La suma de obligaciones financieras del gobierno federal estadounidense excede la capacidad necesaria para defender múltiples intereses geoestratégicos a la vez. La enorme influencia del complejo militar-industrial, ya advertida por Eisenhower en su discurso de despedida como presidente en 1961, fue generada en un tiempo de máxima tensión bipolar, y en el que la participación de EE.UU. en el producto interno bruto mundial era considerablemente mayor, al mismo tiempo que su nivel de endeudamiento era menor.
Además, hay que tener en cuenta que las subastas de la deuda estadounidense se han vuelto más volátiles y muchos compradores extranjeros e incluso grandes bancos están frenando sus compras, dejando espacio para grandes fondos y otros especuladores. Entre los compradores extranjeros se encuentra China, que el pasado mes de agosto registraba títulos norteamericanos por valor de 800.000 millones de dólares. En 2016 eran 1,3 billones. No se trata sólo de un desacoplamiento de ambas economías. Es también la consecuencia de operaciones financieras internacionales especulativas. No pocos inversores influyentes han tomado préstamos en yuanes con tipos de interés inferiores a los de EE.UU. y luego los han convertido en dólares. Esto provocó que China experimentara una importante fuga de capitales que debilitó su moneda, haciendo que Pekín venda ahora más títulos del Tesoro estadounidense.
No parece que esté en la mente de los estadistas estadounidenses -si los hay, más allá de los halcones straussianos de las últimas épocas-, gestionar los asuntos para reconducir a EE.UU. hacia un declive lento y suave. Todo lo contrario, la inobservancia en Washington de la tesis de Kennedy, sumirá probablemente a la gran potencia norteamericana en un ciclo de guerras de desgaste a nivel mundial, siguiendo el patrón histórico de todos los imperios modernos. Aunque sean conflictos bélicos delimitados geográficamente (Ucrania, Palestina, Yemen), bien pudieran concebirse en su conjunto como una “Segunda Guerra Fría” o quizá una” Tercera Guerra Mundial” en ciernes. Más razón si el teatro bélico se extiende a algún punto de Asia-Pacífico e involucra a China con un contendiente interpuesto al servicio de los intereses estadounidenses, como pudieran ser Filipinas o Taiwán, o estallara alguna guerra regional en África o se vuelve a encender Oriente Medio por otra parte (Siria, Líbano, Iraq), los Balcanes (Serbia-Kosovo) o el Cáucaso (Armenia-Azerbaiyán) con implicaciones insospechadas.
De momento, el declive estadounidense es relativo, no absoluto. La aceleración de este proceso a lo largo del 2024 tendrá mucho que ver con interrogantes muy difíciles de dilucidar, cómo el desarrollo de la guerra ruso-ucraniana, el fin de la operación israelí contra Hamás y la inseguridad en el Mar Rojo y Golfo de Adén, igual que la situación que atraviesen otros espacios estratégicos, como la esfera de influencia iraní en Siria, Líbano e Iraq, y tantas zonas del planeta donde se entrecruzan intereses extranjeros contradictorios. Tampoco se pueden descartar “cisnes negros” como acaso pudiera producirse en la península coreana o en Pakistán, entre otros lugares.
¿Podrá soportar EE.UU. en pleno año electoral otra fuente de gasto que supondría otro conflicto o frente militar? Paul Kennedy tenía razón en que las grandes potencias deben ser gestionadas para equilibrar la inversión, el consumo y el gasto militar. Sin embargo, la creciente carga del déficit, las tensiones sobre el bienestar social de su población y la crisis migratoria a través de la frontera con México, ya está ejerciendo presión sobre el sistema político estadounidense y la consiguiente negociación bipartidista para aprobar los presupuestos que permitan destinar más fondos a los contratistas militares del Pentágono, para que se canalice más material y recursos a Ucrania, Israel y a las flotas que cubren el Mar Rojo, y a las más de 800 bases militares que posee EE.UU en todo el globo.
Todo está interconectado, por lo que para EE.UU. actuar como policía mundial supone ser capaz deasumir y financiar el creciente gasto militar. Ello implica a su vez administrar las cuentas públicas y los mercados financieros con la lógica de sostener al dólar como divisa mundial de reserva y al bono del Tesoro como principal activo de inversión, por su tradicional atractivo de seguridad y máxima liquidez. La manipulación de las finanzas estadounidenses para permitir que haya un pulmón extraen forma de capital nuevo para suministrar a su industria y al Pentágono puede generar efectos adversos para las economías dolarizadas o para los países que dependen para su comercio del dólar. El billete verde es la piedra de bóveda de la economía estadounidense pero también del sistema capitalista global, por lo que su destino, la confianza que genere, es lo que marcará la velocidad de la desdolarización que persiguen los BRICS para articular su comercio interno y sus reservas de divisas, y de ese modo poder desvincularse progresivamente de las estructurales financieras vinculadas a Washington y dejar así de ser blanco fácil de las políticas de sanciones impuestas por el hegemón.
Por eso mismo, como pretende Washington, aumentar sistemáticamente el techo de deuda a través de la emisión de títulos del Tesoro puede ser un mecanismo cada vez más inefectivo a la vez que puede representar un mayor peligro en forma de incertidumbre en el sector bancario y empresarial. En la primavera de 2023 varios bancos estadounidenses de tamaño mediano quebraron justo cuando las subidas de tipos de la Reserva Federal dejaban claro que los bonos de deuda pública que tenían estaban perdiendo dinero. El temor a nuevas quiebras bancarias, y a las liquidaciones de títulos y, sobre todo, a una creciente reticencia por parte de los grandes inversores en el mercado de bonos estatales provocó que la Reserva Federal tapara los agujeros abiertos por la deuda comprando ella misma los títulos junto a los activos de garantía, cuyo valor es incierto.
La solución pergeñada por la Reserva Federal parece tramposa porque puede solucionar una parte del problema creando otro, al inyectar nueva liquidez e inflando desproporcionadamente su balance, que cabe recordar que no hace mucho pasó de 3.8 billones de dólares en 2019 a 9 billones en 2022, aprovechando la narrativa de la pandemia. Si las operaciones de recompra de los títulos del Tesoro se reanudan en 2024, esto querrá decir, a buen seguro, que la economía estadounidense requiere de un estímulo permanente para contener el coste de los intereses que genera la deuda que el gobierno federal necesita emitir para cubrir necesidades de gasto apremiantes, como las que siempre implican las guerras.
Sin embargo, EE.UU. puede aún evitar la fatalidad de un colapso brusco y colosal. Lo puede hacer evitando incurrir en tesis extremas, ya sean intervencionistas o bien aislacionistas. Paul Kennedy no abogaba por ninguna de ellas en su obra. Un rumbo aislacionista en este sentido liberaría a EE.UU. de muchos compromisos onerosos para sus finanzas públicas, pero trasladaría abrumadoras cargas a los países que domina cultural y económicamente, como los de Europa occidental. Países que tienen asumida la expectativa de la protección de Washington, en una especie de relación de vasallaje internacional basada en la sumisión diplomática, tecnológica y financiera a cambio de seguridad y defensa. Una Unión Europea sin el paraguas de la OTAN sería un escenario poco probable de contemplar, incluso en el largo plazo, pero si eseescenario se materializara en algún momento, obligaría a los países europeos a destinar ingentes recursos para su propia defensa, obligándoles a la construcción de un “Euro-ejército”, cuyo modelo y gobernanza no estaría nada claro y cuya formulación obligaría a muchas negociaciones y juegos de equilibrios, principalmente entre Francia y Alemania, pero también de Italia y España, en un segundo nivel.
De momento, una Europa otanizada u otánica supone una extraordinaria comodidad para los gobiernos europeos, que, por eso mismo, se mantienen firmes, aunque con matices en su seguidismo a Washington. Los líderes europeos actuales no tienen más alternativa, en una coyuntura económica tan complicada como la actual, que alentar la tesis de Robert Kagan, de la Brookings Institution, en el sentido de que las superpotencias no pueden retirarse. A los ojos de esta Europa, el tío Sam no podría ni debería retirarse (voluntariamente) del escenario mundial porque ese repliegue aislacionista, aunque supusiese un eventual ahorro financiero, le supondría a medio plazo perder la partida global en favor del dragón chino y del oso ruso, y de sus respectivas estructuras internacionales, prestos a aprovechar los vacíos de poder que aparecerían. Y en Europea podrían aparecer muchas fisuras, de ahí la importancia que tendrán las elecciones europeas de junio.
Pero la historia no es determinista y no está escrita. ¿Podría en noviembre alzarse con la victoria un candidato que no sea Trump o Biden o ningún demócrata o republicano afín a ambos aparatos? ¿Y si hubiera una sorpresa con un candidato contra pronóstico, ya fuera demócrata o republicano, que ganara las elecciones y pudiera liderar a EE.UU. por la senda moderadapautada por las observaciones de Paul Kennedy? La historia de muchos imperios muestra que el declive imperial puede prolongarse mucho tiempo sin que ello represente la cesión del cetro al imperio contrahegemónico. En este caso Washington debería evitar en primera instancia su colapso repentino debido a la extenuación de sus capacidades financieras y militares.
El todavía hegemón global estadounidense tiene una gran población que se reproduce a un ritmo constante, una masa terrestre rica en recursos y el ejército más poderoso del mundo con una industria potente detrás. Tiene el Dólar, Wall Street, Silicon Valley, las GAFAM, el liderazgo académico de la Ivy League y un largo etcétera de posiciones de liderazgo en muchos sectores e industrias. Sólo le falta adoptar una estrategia más moderada, prudente, multilateral, de acuerdo con las condiciones actuales del mundo, que ya no responde al statu quo del orden del 45, ni por tanto al de Bretton Woods ni el petrodólar. Ni siquiera es análogo al de la Guerra Fría.
2024 podría ser un año decisivo para que EE.UU.se diese cuenta que la dinámica en la que ha entrado en las últimas décadas por diversos factores endógenos y exógenos le conduce inexorablemente a un crash financiero de mayor alcance que el de 2008 y quizá irreparable para superarlo y seguir siendo el imperio dominador. Debe ganar tiempo para acometer un cambio de estrategia de cara a 2025 con un nuevo presidente en la Casa Blanca que sea quién formule una política realista conforme al estado de madurez y declive en que se encuentra la gran potencia. Y que lidere al resto del “Occidente colectivo” (Reino Unido, Israel, Unión Europea, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur) mitigando los riesgos actuales y retrasando el momento del colapso.

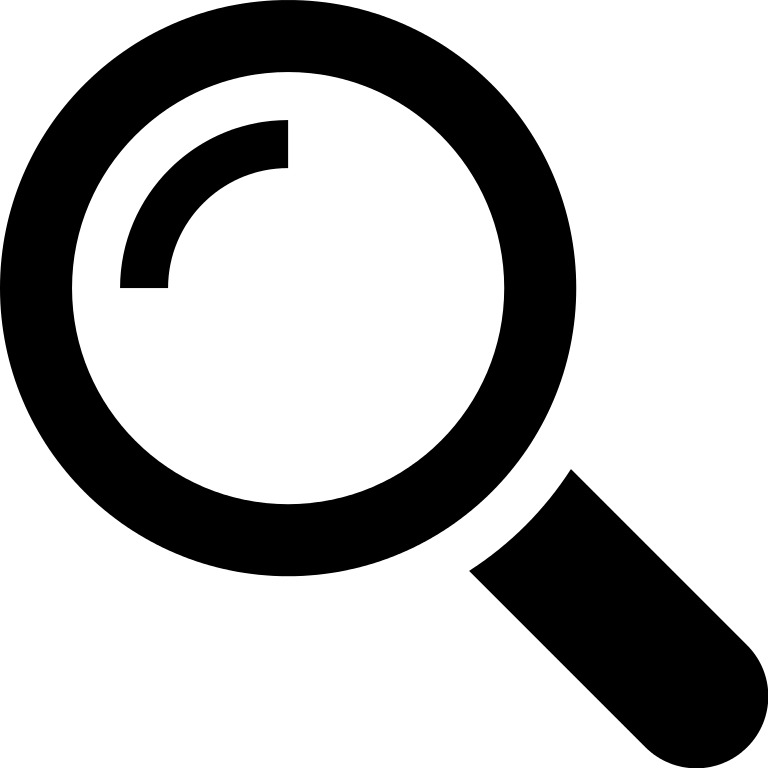





 Si (
Si ( No(
No(